Prisioneros del cambio climático: hambre e injusticia global
Prisioneros del cambio climático: hambre e injusticia global
Romelia García y Teresa Gutierrez son mujeres del área chortí en Chiquimula. Son madres que cada día ven el hambre en la cara de sus hijos y para quienes la misma pobreza extrema no les permite ni siquiera huir a Estados Unidos, como lo han hecho cientos de miles de guatemaltecos. Como ellas, miles de familias quedan atrapadas en un ciclo de inseguridad alimentaria que empeora cada año en uno de los países más vulnerables al cambio climático.

«Diferente sería si estuviéramos allá», dice Romelia García bajo el medio techo del pórtico de la casa donde vive. Su mirada distante se pierde en un horizonte utópico. Inalcanzable y lejano a esa aldea en las montañas de Jocotán donde nació. Añora huir a Estados Unidos. Huir de la pobreza, así como lo han hecho cientos de miles de guatemaltecos desesperados. Pero no es una opción para ella.
El sol sigue en alto. La tarde apenas arranca. En una repisa integrada en la pared de bajareque de la casa, Romelia, quien lleva siete meses de gestación, guardó una tortilla del almuerzo. El último plato de comida que ella y sus cuatro hijos comerán hoy.
Que familias y comunidades enteras se acuesten con el estómago vacío no es raro en Guatemala. De hecho, es tan recurrente que incluso tiene nombre: hambre estacional. Este fenómeno surge en el Corredor Seco cuando la población que depende de la agricultura de subsistencia agota sus reservas. Sucede alrededor de abril y dura hasta la cosecha, en agosto. Así, como si fuera la época de lluvia, de verano, de siembra o de cosecha, se normalizan cinco meses donde faltan los alimentos, que por el cambio climático ahora se extienden. Se calendariza la desnutrición y se naturaliza la desigualdad.
Este año el hambre no se dejó esperar hasta abril en la casa de Romelia. Este año el hambre no se dejó esperar hasta abril en la casa de Romelia. Varias temporadas de eventos climáticos extremos, entre ellos Eta e Iota en 2020 que afectaron el pequeño terreno que su padre dejó para que se dividiera entre ella y sus ocho hermanos. Como resultado, cada año las cosechas han disminuido. Es febrero, y sus reservas ya están casi en cero.
El pedazo de terreno es casi vertical. Parece imposible caminarlo, mucho menos cultivarlo. «Es fiero», dice la mujer de 30 años, quien lo domina con facilidad. Entre la maleza aún se ven algunas plantas cortas de maíz de la cosecha fallida del 2021, tiradas en la tierra.
«Primero no llovió. Y el año antepasado no se cosechó nada, tampoco el año pasado. Como todavía estaba entrando el elotillo cuando fue el gran ‘airesón’, se nos botó todo. Nos afectó bastante, porque se perdieron las cosechas y no hubo trabajo», dice Romelia.
Para intentar salvar lo poco que pudo recoger, tuvo que cosechar el maíz antes de tiempo. En «rigua», le llama Romelia al maíz verde, que usa para preparar tamales, pero que no se puede secar y guardar como reserva.
Antes, Romelia solía alquilar un pedazo de terreno de 21 x 21 metros para trabajarlo y aumentar sus cosechas. Pero el precio del alquiler, que estaba en Q35 subió a Q50, igual que el del abono que subió de 110 a 225 quetzales. Más del doble. Ya no tiene semillas en reserva para sembrar y las que logra comprar, las convierte en tortillas para las dos comidas del día. De todas formas, la siembra ya casi no da, asegura. No como cuando ella era niña y su papá trabajaba la tierra.
En el cuarto de unos diez metros cuadrados, en el que viven Romelia y sus hijos, una jaula metálica erosionada quedó abandonada en el piso. Hasta ayer era el hogar de un conejo pequeño, mascota de una de las hijas de Romelia. Lo alimentaban con hojas que recolectaban en el monte alrededor de la casa. Pero ayer uno de los perros hambrientos que se mantiene alrededor de la casa buscando comida, lo mató.
Desde la esquina del cuarto, la bolsa de mercado alerta que pronto tocará comprar maíz de nuevo. El quintal que compró hace apenas dos semanas a Q165 ya se está acabando. Cada centavo que logra conseguir se invierte en comida. Cuando no hay dinero, la madre sacrifica las tortillas durante un tiempo para preparar tamales y salir a venderlos para juntar dinero para otro quintal. A veces incluso pide fiado en la tienda para conseguir sal o un poco de azúcar para el café.
La pobreza que lentamente asfixia a su familia, de la que Romelia quisiera huir, es la misma que la inmoviliza, que la mantiene atrapada en un espiral que empeora con cada temporada.
«La mayoría de las personas desean irse, pero por el dinero no se pueden ir. Está difícil», lamenta con una sonrisa apenada.
No está segura del precio exacto, pero recuerda haber escuchado que el coyote cobra 50,000 quetzales por el viaje a Estados Unidos. Una cantidad inimaginable para Romelia que con los Q6 que gastó en el desayuno y el almuerzo para su familia hoy, ya se pasó del presupuesto.
En la madrugada gastó 5 quetzales para comprar cuatro huevos. Sus dos hijos mayores, de 11 y 13 años, comieron un huevo cada uno antes de irse a la finca de café donde trabajan. Romelia además les dio una porción de frijoles y tortillas para su almuerzo. Entre ella, y sus hijas de 3 y 8 años, compartieron los otros dos huevos, también acompañados de tortillas.
Preparó «agua de hierba mora» para el almuerzo. La planta nutritiva, también conocida como quilete, crece alrededor de la aldea y Romelia la aprovecha cada vez que puede. O cada vez que tiene que hacerlo. La mezcla con un pequeño sobre de consomé a Q1.25 que compró en la tienda que queda en la orilla de la calle polvorosa que atraviesa esa aldea empinada.
Una manada abigarrada de patos y pollos desplumados circula constantemente alrededor de los pies hinchados de la anfitriona. Igual que el perro, buscan alimentos incansablemente. Son su única inversión. Poco a poco, intenta que crezcan para venderlos. Por un buen pato recibe hasta Q30, por eso no los come. Aunque engordar un pollo o pato sin alimentos es difícil y tardado.
Para pagar la cuota de un coyote e irse a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida, tendría que vender Q1,666 patos.
No recuerda la última vez que comió carne. Tal vez fue en diciembre, dice. Este mes ella también fue a los cafetales en la época de la cosecha, cuando el trabajo abunda y los finqueros pagan hasta Q50 por quintal a cada persona. Ahora, solo hay trabajo para unas cuantas personas para limpiar entre los cafetales. El pago no pasa de Q30 para cada niño.
Desde adentro de su pequeño vientre un pie, o una mano quizá, empuja y estira la blusa amarilla de Romelia. Sonríe, le alegra que su bebé se mueva. Hace un mes, estaba mal posicionado y ella apenas podía pararse por los dolores que le causaba. Acudió al centro de salud más cercano. El personal le dijo que tenía que reposar. También le alertaron de que su bebe está muy pequeño.
«Me dijeron que tenía que comer más alimentos».
[relacionadapzp1]
Prisioneros del cambio climático
La acumulación de pérdidas de cosechas durante por lo menos los últimos diez años está aumentando la cantidad de personas que viven en inseguridad alimentaria a niveles sin antecedentes, explica Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica.
«El problema alimentario es un problema sumamente grave en Guatemala. Los cambios del clima están complicando las condiciones para la producción de alimentos para garantizar una alimentación mínima adecuada, especialmente para pequeños productores», dice Aguilar.
En 2018, 2 millones de personas vivían en inseguridad alimentaria severa o moderada en Centroamérica. En 2022 la cifra pasó de 8 millones de personas. De ellas, 3.5 millones están en Guatemala.
«Las cifras actuales, nos hablan no solo de los efectos continuados de la crisis, sino también de la poca voluntad política e inversión para afrontarlos, mitigarlos y reducirlos. Las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19 y las tormentas Eta e Iota son ejemplos de eso. La inversión no corresponde a la magnitud de los eventos que están afectando a grandes porciones de la población», alerta el gerente.
Es un círculo vicioso sin salida. Las personas más vulnerables, las que ya están entre las más afectadas por las secuelas del cambio climático, son las que no tienen cómo huir para buscar mejores oportunidades en México o Estados Unidos, porque no tienen bienes suficientes para conseguir el dinero para el coyote.
Es este grupo el que está en aumento y donde se encuentran patrones fuertes de inseguridad alimentaria, asegura Aguilar. Temporalmente, las caravanas migrantes abrieron una posibilidad para este grupo de la población, que cerró debido a la represión por parte de las autoridades. Como prisioneros de la pobreza y el cambio climático, quedarán a la merced de la voluntad política.
El Corredor Seco crece
«Lo mismo que vi hace 20 años, lo veo hoy. Nada ha cambiado. Lo único que es diferente son algunas estructuras de vivienda pero eso se debe únicamente a la migración. Y ahora se ven más casos de desnutrición», dice Reynelio Villela.
Es ingeniero agrónomo y durante 20 años se ha dedicado a la extensión comunitaria para promover desarrollo con hombres y mujeres en las áreas rurales. Pero el desarrollo no se está dando, dice. Ni en la región chortí de Chiquimula ni en otras partes de Guatemala.
«La situación es generalizada. Comunidad a la que vaya, hay pobreza y hay extrema pobreza. Yo siempre he dicho que una persona que no tiene recursos para vivir, le va a heredar el mismo problema a las futuras generaciones», dice Villela.
En las primeras siete semanas de 2022, el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) registró a 4,161 niñas y niños menores de cinco años con desnutrición aguda. Un aumento del 9.1 % en comparación con el mismo período del 2021. 704 de ellos en Chiquimula.
A nivel regional, Guatemala, junto con Honduras y El Salvador registraron los mayores aumentos de inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe, según datos de 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Guatemala es el cuarto país con más desnutrición en la región, después de Haití, Venezuela y Nicaragua.
Villela es chiquimulteco. Desde que tenía 10 años comenzó a trabajar la tierra de oriente con su papá y bajo el sol aprendió de la simbiosis entre el sustento y el calendario agrícola que ahora se desfasó. Le genera cólera que ahora las instituciones hablan de cambio climático pero siguen enfocándose solo en la inseguridad alimentaria de emergencia.
«No estamos tocando el tema de fondo. Yo soy gente de campo, conozco la realidad. La gente sabe que se va a quedar sin comida. ¿Qué resiliencia puede tener esa gente? Hablan de la salud fisiológica, pero nadie habla de la salud mental», critica el hombre de 51 años.
La angustia constante ante la crisis alimentaria y la lógica de «sálvese quién pueda», dice, causa además rupturas graves en el tejido social de las comunidades.
Propone que las instituciones realicen análisis de los componentes de los medios de vida –el recurso humano, ambiental, financiero, físico y social–, para elaborar diagnósticos basados en las realidades y demandas comunitarias, y a partir de esto crear soluciones integrales a largo plazo.
Injusticia climática: la miseria de unos, es ganancia de otros
En Dinamarca, a más de 9,000 kilómetros de distancia de la casa de Romelia García, la carne no hace falta en los platos. Al contrario, la población consume más del doble de alimentos de origen animal que el consumo promedio a nivel global. Es tanto que este país europeo relativamente pequeño, con 5.8 millones de habitantes, tiene una de las huellas climáticas mayores en el mundo.
Una de las causas principales del cambio climático es el calentamiento global producido por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La mayoría se debe a la quema de combustibles fósiles, como carbón y petróleo. Pero otra gran parte proviene del sistema global de producción de alimentos, que genera entre 21 % y 37 % de las emisiones de GEI, según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
El panel alerta que desde finales del siglo XIX, las actividades humanas han causado un aumento de temperatura promedio de 1.1 °C, y sin medidas alcanzará los 1.5 °C en las próximas dos décadas.
Otro estudio publicado en 2021 en la revista Nature por nueve científicos, coincide con que la producción de alimentos alcanza el 37 % de las emisiones, desde la agricultura, emisiones de granjas de animales, la producción de concentrado, el cambio del uso de suelos y la deforestación, hasta el transporte, la exportación y empaque para la venta. Corresponde a 17,3 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera cada año, que tienen un efecto directo en la alteración del clima a nivel global.
De estas, el 57 %, o 9,8 toneladas, provienen de la producción de alimentos de origen animal. Las industrias de carne de res y lácteos están entre las que más GEI emiten. De los alimentos de origen vegetal, la producción de arroz, trigo y caña genera mayor impacto.
Mientras gran parte de las emisiones relacionadas a la producción de alimentos ocurren en Estados Unidos, Sudamérica y el sureste de Asia, cuando se incluyen las emisiones por la exportación e importación, la Unión Europea genera mayor impacto. Por ejemplo, la población danesa, que tiene una demanda alta de soya y aceite de palma, pertenece al 10 % de la población global que genera más emisiones relacionadas al consumo de alimentos por habitante, según el Consejo Danés del Clima.
Guatemala, a cambio, pertenece a una de las regiones que menos GEI emite –menos del 1 % del total global—, pero es de las más vulnerables ante el cambio climático y sus impactos. No solo por su ubicación geográfica, sino también por los niveles de desigualdad social.
El cambio climático no es un fenómeno que se genera ni se distribuye de manera igual. Tanto a nivel local, como a nivel global, las poblaciones menos privilegiadas, que menos poder tienen sobre los sistemas que contribuyen al cambio climático, son las que más sufren los impactos de las poblaciones más privilegiadas.
La demanda, el acceso y el consumo de alimentos en una parte del mundo, generan cambios climáticos que causan sequías y cambios en los patrones de lluvias, que complican cada vez más el acceso a alimentos para familias como la de Romelia García que dependen de la agricultura de subsistencia.
Las alertas sobre un desastre global por el cambio climático causado por las emisiones de GEI surgieron en los años 80. La crisis actual es nada más el resultado de la inacción, resalta el gerente de Oxfam, Iván Aguilar, quien asegura que nos estamos acercando al punto de no retorno.
Pero frenar y mitigar los impactos del cambio climático y asistir a la población ya afectada, en un país como Guatemala donde la inversión en las instituciones públicas es mínima y la debilidad estructural ha abierto espacios para la corrupción, depende de voluntades políticas lejanas a las aldeas hambrientas.
«No hay que olvidar la responsabilidad moral y real importante que tienen los países industrializados y con más recursos, que se han beneficiado de generar esas condiciones catastróficas ambientales. Debe de ser una exigencia que contribuyan a que los países que tienen peores condiciones para hacerle frente a los efectos del cambio climático tengan recursos para hacerlo», señala Aguilar.
Una solución son los subsidios económicos que aportan a la adaptación y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas, por parte de los países responsables por el cambio climático.
Según Aguilar, algunos países tienen herramientas y cierto poder para exigir acciones de los gobiernos locales y condicionarlos a sanar sus instituciones de la corrupción y fortalecer las democracias. Por otro lado, señala también que existen empresas extranjeras, de estos mismos países, que en lugar de incentivar la transparencia, se aprovechan de estas estructuras para instalar sus negocios y operar sin cumplir la legislación ni evitar daños ambientales.
El hambre se hereda
Si la casa de Teresa Gutierrez estuviera en una colonia privada de las zonas lujosas de la Ciudad de Guatemala, seguramente sería de las más cotizadas. La vista es espectacular. Una ventana natural en el bosque de ramas y árboles delgados, abre una panorámica inmensa al valle verde, el cielo azul y el Río Grande, que se puede apreciar desde la cocina o el patio al que tiene acceso directo desde su dormitorio. Lejos de la carretera y la bulla de los carros.
Pero no es una colonia privada. Es una esquina de la aldea Ojo de Agua, en Camotán. El patio es un pedazo de tierra desnivelada con bultos y piedras. Lejos de la carretera, significa distanciado de derechos y acceso a servicios básicos, como el agua, ya que tiene que caminar unos 20 minutos para traerla en cántaros porque aquí no hay agua potable, ni entubada y el pozo que en antaño le dio nombre a la aldea, pues secó. La cocina es una choza de cuatro palos que alguna vez fue cubierta por un techo de paja. Con el tiempo, las tormentas y las lluvias la desnudaron casi por completo.
Teresa se acerca a la olla negra sobre la fogata donde está cociendo maíz. Las semillas amarillas llegan hasta la orilla y el agua caliente salpica mientras remueve todo con un palo de madera.
A donde vaya, Klinton y Marvin la siguen. Acaban de cumplir tres años y son los más pequeños de los cinco hijos de Teresa y su esposo. Aparte de ser gemelos, comparten la misma mirada de desconfianza. Hablan poco, pero gritan y pelean para que Teresa los cargue.
«Vaya que llegaron a pesar 22 libras», dice la madre de 44 años mientras sostiene a Klinton en su cadera y trata de cargar también a su hermano a medio berrinche.
«Nacieron bien sequitos los dos. De puro milagro los estoy viendo», dice en voz aguda. Sus ojos tristes. Recuerda que durante su embarazo casi no podía comer. No solo por la escasez de alimentos, sino también porque sufría de náuseas constantes que la hacían vomitar.
Aunque el personal del centro de salud y la comadrona insistían que era solo uno, Teresa sentía desde el principio que eran dos. Se afligió. Cuando era niña, su mamá le contó que Teresa también nació como gemela, pero que su hermana murió antes de cumplir dos años por la diarrea.
«¿Cómo los voy a criar?», pensaba preocupada.
Los gemelos nacieron desnutridos y el cuerpo de Teresa no producía leche. Una organización en Jocotán la apoyó con fórmula durante ocho meses y Klinton comenzó a crecer. En cambio Marvin no aumentaba de peso y sufría de tos.
El calvario empeoró, cuando el año siguiente, en noviembre de 2020, las tormentas tropicales Eta e Iota asolaron Guatemala. Fenómenos ejemplares de la intensificación de la variabilidad del clima que conlleva eventos climáticos cada vez más extremos. Teresa y su esposo solían alquilar un terreno pequeño en el valle para cultivar maíz y frijol para su subsistencia, pero las lluvias destruyeron las siembras y con ellas la inversión.
Generó un desbalance catastrófico para las familias que dependen de los granos básicos. Perdieron lo que hubieran sido sus alimentos y reservas hasta la próxima cosecha, y las semillas para la siembra de 2021. Las pérdidas obligaron a las familias a comprar más alimentos, pero los desastres causaron un aumento en los precios.
Teresa mira hacía el río en el valle. Hoy corre despacio.
«El año pasado casi no hubo cosechas, porque no llovió. Pero hace dos años cuando trabajamos nosotros, ese sí llovió. Subió el río. Vino la creciente y pasó llevando las cosechas», recuerda.
Desde entonces no han vuelto a alquilar el terreno. Cada día, el esposo de Teresa, y el hijo mayor, de 15 años, igual que cientos de otras personas, compiten por los trabajos informales en el municipio. Para los jornaleros no hay trabajo seguro todos los días ni contratos ni derechos ni salario mínimo.
El señor gana Q50 por día en los campos. Al adolescente le pagan Q35 por día por trabajar con ganado en una finca. Además a Teresa de vez en cuando la contrata una señora para hacer limpieza en una casa en el valle. Su pago tampoco pasa de los Q40. Tratan de sobrevivir, pero no les alcanza.
En 2021, cuando Marvin por fin había comenzado a recuperarse, Klinton fue diagnosticado con desnutrición. Con dos años, pesaba 19 libras. Una vez más, encontró apoyo de organizaciones no gubernamentales para remediar los meses más críticos.
La madre está condenada a la crisis constante. A ver el hambre en la cara de sus hijos. Pero no hay salida. Ni de la pobreza ni del país.
Alex, su hijo de 15 años, sueña con migrar a Estados Unidos y buscar trabajo. Así como lo hizo el esposo de la señora que ahora tiene hasta para contratar a Teresa para limpiar la casa.
La familia intentó hipotecar el terreno donde vive para conseguir un préstamo y pagar a un coyote, pero el valor no alcanza para cubrir el costo. Para llevar a solo una persona de la familia, el coyote pidió la escritura más Q15,000 adicionales. Dinero que la familia no tiene cómo conseguir.
«Hasta yo me animo a ir, porque aquí no hay nada», dice Teresa, frustrada. «Yo no quisiera morirme en esta pobreza. Pero no hay dinero».




















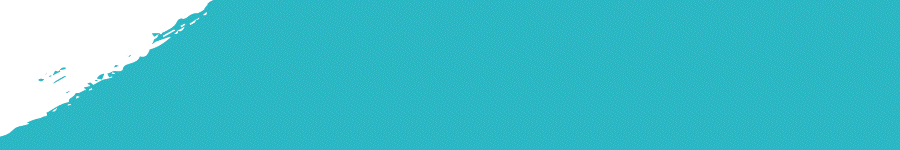
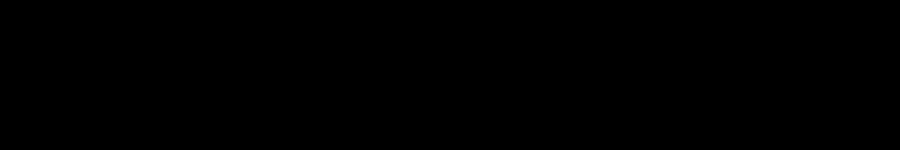























Más de este autor