Hablemos de Psicoanálisis (una breve introducción)
Hablemos de Psicoanálisis (una breve introducción)
- El psicoanálisis, en nuestro medio guatemalteco, es poco conocido, y se lo conoce básicamente a través de prejuicios. Por eso es importante estudiarlo más en profundidad.
- Se puede decir que un concepto lo define: el inconsciente: esa «otra escena» que va más allá de la consciencia, y que no se puede explicar por la biología. Es nuestra propia historia subjetiva, personal, única e irrepetible, que habla de nosotros.
- El inconsciente se expresa en actos fallidos (lapsus), sueños, chistes y —lo que nos interesa en la clínica— en los síntomas psicológicos.
- Según esta nueva visión del sujeto podemos ser «neuróticos» (lo que llamamos «normales»), con síntomas y angustias manejables, «psicóticos» (con delirios o alucinaciones), o «perversos» (con transgresiones, sin culpa). Se cuestiona así la idea de «enfermedad mental».
- Todo ese novedoso y revolucionario edificio conceptual da lugar a una nueva ética respecto al ser humano (la «normalidad» es cuestionada), inaugurando una práctica clínica que se distancia de la psiquiatría y de la psicología de la consciencia.
El psicoanálisis no está «superado», «pasado de moda», ni es una elucubración «de otras latitudes» inaplicable en nuestras tierras. En todo caso, es un cuerpo conceptual con una fuerza enorme, que instituye una nueva y revolucionaria visión del sujeto permitiendo una nueva forma de hacer clínica. Adentrarse en sus vericuetos significa conocer el fundamental descubrimiento freudiano: el inconsciente. Las próximas líneas tratan de dar una visión de ese hallazgo y de todo lo que el mismo suscita.
Psicoanálisis: una nueva visión del sujeto
El psicoanálisis sigue siendo muy poco conocido en Guatemala, y menos aún, apreciado. Son más los prejuicios que pesan sobre él que lo que verdaderamente se le estudia con profundidad. Sin conocerlo, o conociéndolo solo de forma muy parcial, se lo ve como pansexualista, psicología individualista que prescinde de lo social, tratamiento excesivamente largo y costoso, necesitado de un alto nivel intelectual de quien consulta, inaplicable en ciertos contextos (rurales, por ejemplo), teoría europea distanciada de la cultura propia del país, creador de una enfermiza dependencia entre analista y analizado, y otras consideraciones por el estilo, todas totalmente cuestionables, falta del más mínimo rigor científico. Todo ello habla de un gran desconocimiento de qué significa, en realidad, el psicoanálisis. Seguramente, habla también del miedo que produce su descubrimiento: que no somos tan autosuficientes como el sentido común nos dice.
¿Qué es exactamente? Es un cuerpo teórico muy bien articulado, con más de un siglo de desarrollo, que tiene como concepto básico el inconsciente. Es un saber perteneciente al campo de las ciencias sociales, inaugurado por el médico austríaco Sigmund Freud (1856-1939), quien irrumpió subversivamente a inicios del siglo XX en el ámbito de lo «psicológico», rompiendo una visión biologista del ser humano y de su esfera psíquica, cuestionando principios ancestrales de la tradición filosófica occidental, de la visión aristotélico-tomista de nuestro sentido común, formulando así una demoledora crítica de la noción de normalidad.
Freud (1991a), en 1922, lo definió así:
- Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias (sueños, fantasías, delirios) de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres.
- Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica; ejemplo, emprender un psicoanálisis (o un análisis).
- Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento.
A partir de los conceptos que Freud legó puede decirse hoy que el psicoanálisis es una práctica social, una técnica de trabajo para abordar una amplia gama de problemas en el ámbito de la clínica psicológica, de la educación, de la cultura, y que sirve para entender fenómenos sociales en un extendido espectro de cuestiones.
El psicoanálisis destrona al ser humano llamado normal, dueño de la verdad racional, de su pretendido sitial de honor. El descubrimiento del inconsciente muestra que no somos exactamente esos seres tan racionales que nos decimos ser, los que decidimos nuestra vida en forma autoconsciente. «Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla» (Lacan, 1975) (1). Lacan (1901-1981) (2) es principal seguidor de Freud, y a través de cuya relectura introducimos aquí la obra freudiana (3).
El fundador del psicoanálisis decía que hablar de inconsciente es una de las grandes heridas al narcisismo, al amor propio que todo el mundo tiene. Una de ellas fue el descubrimiento copernicano (Nicolás Copérnico, astrónomo polaco), demostrando que no somos el centro del universo, sino que nuestro planeta es uno más de los que giran en torno al sol. La otra herida la produce Charles Darwin (naturalista inglés) al demostrar que no somos los privilegiados de la creación, sino que somos un elemento más de la cadena natural, producto de una evolución, que no estamos hechos a imagen y semejanza de dios. La idea de inconsciente es un nuevo golpe a esa fantasía de perfección: no decidimos tanto como creíamos, sino que nuestra vida está más bien decidida por una historia subjetiva y social que nos antecede. El marxismo (materialismo histórico), en otros términos y desde otra dimensión epistemológica, muestra también la alienación del sujeto (quien produce la riqueza, el trabajador, está excluido de ella, no es dueño del producto de su trabajo).
No podemos existir solos; el individuo aislado es un imposible, es solo un artificio didáctico para presentar lo humano, sin correlato en lo real. El cadáver en la mesa de disecciones es un «sujeto aislado», la realidad humana es otra cosa: el Otro está indefectiblemente presente. Los seres humanos no somos «individuos autónomos», siempre estamos en relación social, pertenecemos a un momento histórico, somos significados por un orden que nos sobredetermina. El mito de Tarzán, un niño criado solo en la selva que, llegado a la adultez, habla y tapa sus órganos genitales con un taparrabos, no es sino eso: mito. Hablar un idioma y ocultar una parte del cuerpo, cosas que hace Tarzán, significa haber sido humanizado. Tal humanización, por cierto, no adviene naturalmente. Es dada por otro. Nos observa Néstor Braunstein al respecto:
Soy lo que soy no por producto de una elección propia sino por una historia que nos trasciende y constituye. Por todo ello, el psicoanálisis es subversivo, revolucionario en el campo de las ideas. En ese sentido, es siempre y necesariamente social.
Es lo que dice Freud intentando romper el prejuicio del individualismo de que podría acusarse al psicoanálisis.
Es una confrontación para el sujeto, para su idea de normalidad, para su moral. Por supuesto, siempre hay una moralidad en juego, una ética en tanto tabla de valores, de leyes y principios que organizan la vida. En cualquier sociedad existe siempre un orden simbólico, un código ético, una axiología —que, a veces, se podrá transgredir—. Hay un mundo simbólico, códigos sociales a los que debemos entrar.
La inmensa mayoría ingresamos, y a eso le llamamos, en términos de estructura del sujeto: neurosis. Tenemos miedo a decirnos neuróticos, pero en términos estructurales, en cuanto a la construcción del sujeto psicológico que somos, eso es la normalidad: la posibilidad de ingresar al mundo de la ley humana, de los códigos sociales imperantes, siempre con un manejable monto de angustia, algunos síntomas e inhibiciones que no impiden vivir (¿quién no tiene alguna ‘rareza’?) (4). Algo se pierde en ese ingreso, algo queda excluido, reprimido (la fantasía que se es todo, que se puede todo); pero gracias a ese pasaje, la gran mayoría de seres humanos participamos del todo social como sujetos adaptados. En otros términos: ingresamos en la Ley.
Quien no ingresa y queda encerrado en su propio mundo, es el psicótico, que vive en la alucinación, en el delirio (5). Hay un tercer grupo, muy pequeño, que ingresa a medias: por un lado «juega» a ser normal integrado respetando el orden social, legal, y por otro lo viola, lo transgrede sin culpa —los neuróticos tenemos sentimiento de culpa—. Eso es lo que llamamos perversión. Valga aclarar que hoy día este término debe entenderse no como sinónimo de algo «maligno» sino como una estructura de personalidad, alguien que se posiciona contra las normas sociales.
La inmensa mayoría entra en los códigos sociales y vive en medio de esas normas. En otros términos: la normalidad es una cuestión de adaptación —nunca falta de tropiezos e incomodidades— al marco socio-legal vigente, siempre relativo a una época histórica. No hay normalidad en abstracto; lo social es la dimensión de lo humano. «Solo no eres nadie. Es preciso que otro te nombre» (citado por Braunstein, 1980, p. 97), decía Bertolt Brecht.
Los rasguños y marcas que deja esa incorporación constituyen el inconsciente. En síntesis: el psicoanálisis, distinto a la psiquiatría, no se empecina en clasificar y decidir —casi con valor de policía de la salud mental— quién está sano y quién no. No se empecina, porque esa búsqueda está fallada desde el inicio, pues así lo que se puede lograr es una segmentación de la sociedad entre quienes sí están adaptados y son aptos para reproducirla (cuerdos), y entre quienes la desconocen, o caminan en su borde (a-normales).
El raro, el que no repite los códigos dominantes, es el ‘loco’, y la psiquiatría lo segrega mandándolo al manicomio, reduciéndolo con electrochoques, con medicación (hoy se habla de «chaleco químico», sucedáneo del chaleco de fuerza de otras épocas). O dándole «buenos consejos» (lo que también hace la psicología llamada «positiva»). El psicoanálisis, por el contrario, sin etiquetar a nadie, privilegia la palabra, escucha las «rarezas», con lo que ayuda a procesarlas y resolverlas.
En psicoanálisis no se parte de una defensa de lo normal, de lo que debe ser, de lo «correcto» (¿lo sano?). No es, en absoluto, una técnica de readaptación, una prótesis para «andar adecuadamente». Su ejercicio representa una pregunta abierta a la ética dominante, por eso es tan molesto, tan «insoportable».
Por eso, entonces, todos estos prejuicios antes mencionados que intentan menoscabarlo, despreciarlo. La sociedad «normal» no desea que se le muestren sus flaquezas; es más fácil sentirse siempre «sano», absolutos dueños y dominadores de nosotros mismos, aunque sea mintiéndonos. El psicoanálisis muestra esas flaquezas, para que nos hagamos cargo de ellas.
La idea de normalidad siempre está ante la posibilidad de fracasar, de quebrarse; es una cuestión de adaptación a una «mentira» oficializada, legalizada, aceptada como dominante. Para trabajar con el sufrimiento humano, con los síntomas que pueden llegar a una consulta, la idea de «normal» o «enfermo» no son el mejor punto de partida; en todo caso, son cuestionables.
Y el psicoanálisis cuestiona. En realidad, constituye una invitación a que cada quien se pueda conocer, que haga consciente sus contenidos inconscientes encontrándole sentido a su sufrimiento, para modificarlo. Hablar de «sanos» y «enfermos» es una manera de mantener un ejercicio de poder, donde el que no entra en la norma, el que la cuestiona, el que la subvierte de algún modo (el psicótico delirante, el transgresor, alguien perteneciente a la diversidad sexual, cualquier «locura», extravagancia o contravención) es descartable.
De algún modo, la angustia cuestiona. Es una pregunta abierta que la medicina tradicional o el sentido común no puede responder, ante la cual no hay palabras. Pero la angustia, según Lacan, «es lo único que no engaña» (2007, p. 81), y es ella la que muestra que siempre existe un malestar intrínseco en lo humano. «La neurosis es el precio a pagar por la civilización» (Freud, 1992, p. 130). Por lo pronto, una sopesada obra de su senectud, de 1930, donde plantea la dinámica social, la forma en que se desarrolla la civilización, es justamente El malestar en la cultura.
La psicología positiva, la psicología de la felicidad, busca la adaptación y el «final feliz» (película de Hollywood). El psicoanálisis, por el contrario, es una pregunta crítica a la normalidad, para demostrar lo cuestionable que hay siempre en los ejercicios de poder.
Resumámoslo con esta provocativa pregunta de ejemplo: ¿por qué se establece la hetero-normatividad como paradigma? No existe una respuesta enteramente biológica, porque lo «instintivo-natural» está fallado/subvertido/trastocado; en todo caso, lo que se intenta mostrar es que las construcciones humanas son eso: construcciones. Por tanto, son cambiantes, históricas, producto de factores humanos y no biológicos, eternos. Mucho menos, designios divinos. Hablando podemos curarnos de los malestares psíquicos; con psicofarmacología, los tapamos, los diferimos.
En muchos países latinoamericanos, y sin dudas también en Guatemala, el psicoanálisis todavía sigue siendo mala palabra, asusta. Lo vemos en la forma en que se lo considera, y en la que se lo enseña. Por lo pronto, casi no está en los planes de estudio de ninguna universidad. Los estudiantes de psicología lo ven muy de pasada, en un semestre, en dos exagerando. En general se lo estudia poco, y mal. Existen unos pocos, muy contados centros extrauniversitariosa donde circula su teoría, pero no tienen mayor incidencia en la formación y práctica del gremio psi (psicólogas/os y psiquiatras).
[frasepzp1]
Lo que prima en general en el ámbito de la salud mental, además de la psiquiatría biomédica que inunda de psicofármacos, es una psicología que no pone el acento en la dimensión inconsciente, más cercana a ideas que se alejan del campo freudiano: autoayuda, resiliencia, autoestima, superación personal.
Existe una visión bastante deformada de los conceptos psicoanalíticos; se los conoce a través de manuales de difusión, tomando el psicoanálisis como una escuela psicológica más. Se tiene de él una versión biologista, y en muy raras ocasiones, o más bien nunca, se leen los textos de Freud, menos aún los de Lacan.
Lo que prima en la formación de los psicólogos son los manuales de psiquiatría, las neurociencias, la consejería y las técnicas de readaptación, en general de procedencia estadounidense. No se pone mayor énfasis en la formación social humanística. Tanto Freud como Lacan decían que para formarse como psicoanalistas, además del imprescindible análisis personal, era necesario adentrarse en las humanidades, leer filosofía, conocer historia del arte, historia de las civilizaciones. Ambos, médicos de profesión, recomendaron no tanto el estudio físico-químico de la biología que reciben los estudiantes de medicina sino las «profundidades» de lo «espiritual».
Contrario a eso, un libro de cabecera obligado para los practicantes de la psicología clínica en nuestro ámbito es el Manual de psiquiatría de origen estadounidense, usualmente conocido como DSM (6). Teniendo en cuenta que la visión no psicoanalítica es lo que más abunda, el psicoanálisis no pasa de ser un rara avis en la academia. Mucho más aún, en la práctica cotidiana de la psicología (7).
Es por eso que en el ámbito psicológico puede encontrarse una muy particular Torre de Babel que da para todo, donde cualquier cosa con el prefijo «psico» pareciera tener ganado su lugar: psicorelajación, consejería, técnicas de autoayuda, coaching, terapia centrada en el cliente, psicología humanista, abordaje cognitivo-conductual, técnicas para «controlar la masturbación», psicotécnicas metamórficas, relajación tapping-pampering asociadas a psico-caricias activas, selección de personal en empresas para devenir nuevos y eficientes «colaboradores» y no quejosos trabajadores, psicoyoga, terapia familiar sistémica, reiki, thai chi chuan, aromaterapia, hipnosis, abordaje gestáltico, dinámica de grupos, constelaciones familiares, psicoenergética .... A lo que debería agregarse: psicología educativa, psicología organizacional, psicología de la publicidad, psicología social-comunitaria, tests de inteligencia, tests de personalidad, ¿también polígrafos? No son pocas las intervenciones donde psicólogas/os oran y leen la Biblia con sus pacientes. ¿Dónde queda lo científico entonces?
De ese modo, el gremio psicológico, como parte de ese capítulo siempre problemático de la llamada «salud mental», está bastante constreñido a ser el «pariente pobre». «¿Qué hace usted si recibe un paciente psicótico?», se le pregunta a un estudiante de psicología en un examen. «Lo refiero a un psiquiatra». Pareciera que los profesionales psicólogos/as pueden hacer tests, dinámicas, dar consejos… ¿y dejar los casos graves para quienes «sí saben»?
A partir de esa formación académica —algo difusa, donde falta una teoría sólida que enmarque las acciones, donde el sentido común descriptivo es lo dominante—, el psicoanálisis, casi denostándolo, no está incorporado en el tejido social. La población sigue emparentando ir al psicólogo con «estar loco», con todos los temores y fantasías que allí se juegan.
Al psicoanálisis se lo sigue viendo como algo raro, distante de la gente, como un exótico producto intelectual reservado a minorías. A lo que se suman los otros prejuicios arriba mencionados, obviando lo fundamental: el psicoanálisis es una teoría del sujeto, a partir del concepto de inconsciente, que sirve para transformar el sufrimiento, para mejorar la condición humana, que abre puertas rompiendo tabúes e hipocresías y nos permite construir sujetos más sanos.
El inconsciente y sus formaciones
«Inconsciente» es el concepto principal de toda la teoría psicoanalítica. Con él se sintetiza el sentido del descubrimiento freudiano. ¿Qué es el inconsciente? Es un escenario, un ámbito simbólico que explica lo que el sentido común o la psiquiatría no pueden explicar.
La preocupación del psicoanálisis no es, en absoluto, la localización física de ese inconsciente; eso, en todo caso, será preocupación de la neurología. Lo que importa psicoanalíticamente son los efectos de ese ámbito. Esos efectos, que llamamos formaciones del inconsciente, son ciertas cosas que dejan sorprendidos al sentido común, a la medicina, a la filosofía. Ahí tenemos los sueños, los actos fallidos, los chistes y —lo más importante para la dimensión clínica— los síntomas psicológicos.
¿Por qué soñamos? ¿Qué significan los sueños? ¿Por qué a veces nos equivocamos cuando hablamos, olvidamos un nombre y una fecha? Así funciona nuestro aparato psíquico para producir un síntoma: ¿Por qué en un determinado momento, sin ninguna afección orgánica, un varón joven está impotente, o una mujer resulta frígida? ¿Por qué se produce un tic, o un delirio? ¿Por qué tenemos los rasgos de carácter que tenemos?: unos son especialmente ansiosos, meticulosos, obsesivos, mientras que otros son despreocupados, o «parranderos» a morir.
¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué alguien se suicida, o es alcohólico? ¿Por qué alguien es heterosexual y otro, digamos su hermano criado en el mismo hogar, homosexual? ¿Por qué hay quien llega a los cuarenta años y nunca tuvo una relación sexo-genital, mientras otra persona es promiscua, y otra hace votos de castidad como religiosa o religioso? Cualquiera de esas expresiones: el síntoma, el acto fallido cuando hablamos o leemos, el sueño, el chiste, no puede entenderse desde el sentido común, desde una visión biomédica tradicional. Es ahí donde entra el inconsciente.
Según nuestra larga tradición filosófica de cuño aristotélico-tomista, fundamento del sentido común cotidiano, somos seres racionales. Dicho de otro modo: somos los dueños de nuestro destino, el conflicto es un cuerpo extraño en nuestras vidas y cada uno de nosotros decide por dónde va. La idea de inconsciente viene a romper esa ilusión: «No somos dueños en nuestra propia casa», (Freud, 1992, p. 135). Asimilar eso es muy cuesta arriba; preferimos quedarnos con la ilusión de ser dueños de nuestro destino.
La experiencia clínica, y el análisis de infinidad de fenómenos cotidianos, nos lo confirma. Freud justamente empezó mostrando su descubrimiento del inconsciente no desde la experiencia clínica, desde la «enfermedad mental», sino desde la normalidad cotidiana: los sueños (su principal obra es La interpretación de los sueños, de 1900), los actos fallidos (lo muestra con un texto genial que es la Psicopatología de la vida cotidiana, de 1901) y con el análisis de los chistes (El chiste y su relación con lo inconsciente, de 1905).
El sentido común, la ciencia oficial de su época, que sigue siendo básicamente la que rige hoy día, la ideología dominante centrada en la razón —que es la que sigue primando— no pueden digerir esa verdad. De ahí que se intenta por todos lados minimizar la obra freudiana, denigrarla.
El psicoanálisis, en ese sentido, es visto como «afiebrada elucubración» de su creador, una serie de incongruencias supuestamente pansexualistas, algo impráctico para la vida. De ahí que se sigue poniendo la razón, la voluntad, como el centro de nuestra vida anímica.
La consciencia, de la que supuestamente somos dueños, sigue estando por arriba de todo: por debajo estarían esas cosas «pecaminosas», incomprensibles, esos productos de desecho que serían el inconsciente, emparentado con lo demoníaco. Resuenan ahí las reminiscencias platónicas de un alma racional centrada en la cabeza, círculo perfecto, lo más cercano al sublime mundo de las ideas, versus un alma concupiscente, ubicada por debajo del diafragma, donde estarían los «bajos instintos», decadentes, lo menos divino del ser humano.
Por eso en psicoanálisis no se habla de subconsciente, porque esos contenidos que no dominamos conscientemente (que se muestran en el sueño, en el lapsus, en los síntomas), no están ni arriba ni abajo, no son sub. Simplemente son parte de nuestra vida.
¿Por qué tenemos una determinada identidad sexual? No es una decisión voluntaria. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todos sabemos, por ejemplo, que fumar puede ocasionar cáncer de pulmón, pero una amplia mayoría sigue fumando. Desde la idea de razón, de voluntad, de consciencia, aquellos comportamientos no se pueden explicar; se termina apelando a un puro ejercicio de poder regañando (criminalizando) al portador de los mismos. Se habla desde una pretendida normalidad, y lo sub se ve siempre como un producto marginal. De igual modo, esa visión racionalista no puede explicar el sueño, el olvido o la ansiedad, cualquier fobia, el delirio persecutorio de un paranoico o la alucinación de un esquizofrénico. Para entender esos fenómenos —y para poder operar sobre ellos— es que surgió el concepto de inconsciente. Y a partir de él, toda la práctica psicoanalítica.
El inconsciente freudiano es algo novedoso en el campo de los conceptos. De «inconsciente» ya se había hablado con anterioridad: el jurista escocés Henry Home Kames lo empleó por vez primera en 1751. En la Alemania decimonónica varios filósofos lo mencionan (Schelling, von Hartmann, Nietzsche, Schopenhauer), pero siempre en la línea de algo irracional, el lado oscuro de lo humano, casi lo demoníaco. Freud dará un giro a esto: el inconsciente tiene una lógica muy particular, ahí está siempre en la vida humana como producto de cada historia personal.
No está en ningún lugar físico; está en la historia, en las palabras que dan cuenta de esa historia. Es algo dinámico, no debe entendérselo al modo de una «cosa», un órgano, un elemento establecido; es continua producción. El inconsciente se expresa, habla. Por eso es tan importante, vital, definitorio de la práctica psicoanalítica, escucharlo.
Con esta idea, que toma su mayoría de edad en 1900 con la aparición de La interpretación de los sueños, Freud produce un salto fenomenal en la comprensión de lo humano. No solo de lo que la medicina y la psiquiatría llaman «enfermedad mental» sino en el sujeto, en su cotidianeidad: todos somos productos de una historia que no elegimos. Esa historia, inconsciente, habla, se expresa. Por tanto, hay que saber escucharla.
Freud, formado en la biología mecanicista de su época, en el clima positivista de finales del siglo XIX, necesita generar un marco teórico nuevo para dar cuenta de lo que va descubriendo. De ahí que apela a una «mitología conceptual» novedosa, tal como él mismo la llama. Conceptos que rompen epistemológicamente con un pasado centrado en el racionalismo, imbuido de un profundo biologismo impulsado por ese espíritu del positivismo finisecular. Estudiar psicoanálisis es sumergirse en esa nueva lógica.
El aparato psíquico, formulado para «hacer inteligible la complicación del funcionamiento psíquico», (Freud, 1991, p. 512), tiene un funcionamiento especial. En el Capítulo VII de La interpretación de los sueños: La Psicología de los procesos oníricos, aparece su estructura. Freud, en lo que llamará su primera tópica (teoría de los lugares), habla de tres instancias: inconsciente, pre-consciente y consciente.
Los contenidos del inconsciente están reprimidos, y solo llegan a la consciencia de manera deformada. Todas estas formaciones que se mencionaban: sueños, actos fallidos, chistes, síntomas, tienen una misma estructura: expresan un deseo. Sucede que el mismo nunca se muestra de modo claro, está deformado, hay que leerlo adecuadamente, interpretarlo.
En esta formulación se halla un salto cualitativo enorme: en estas «cosas» que se consideraban —y que el sentido común actual, incluso la medicina o la psicología de la consciencia— siguen considerando productos desechables, incomprensibles incluso, Freud encuentra una lógica implacable que expresa el conflicto fundamental que anima al sujeto: un choque entre deseo y defensa.
En las Conferencias de introducción al psicoanálisis dirá Freud, hablando de los síntomas neuróticos (proceso que se da similarmente en todas las formaciones del inconsciente):
Como se ve, el conflicto ocupa un lugar fundamental en la dinámica psicológica del ser humano, siempre, no solo en la llamada «enfermedad mental». Esto echa por tierra la noción biológica de homeostasis, de equilibrio. Dicen Laplanche y Pontalis (2004):
Pero ¿qué es lo que se desea? Es necesario diferenciar claramente «deseo» de necesidad biológica. El deseo del que habló Freud (Wunsch) y que retomará especialmente Lacan, no se colma con ningún objeto real, como sí sucede con las necesidades materiales (aire, alimento, bebida, excreción, abrigo).
Es por eso que pasamos la vida deseando, es decir: buscando algo que no sabemos exactamente qué es, que no se colma nunca con algo real, que nos complete, que logre la ilusión de totalidad. Ocurre, sin embargo, que eso no se puede obtener nunca, pues siempre falta algo. La completud absoluta no existe; hay límites. Ese es el conflicto fundacional del sujeto: siempre hay una falta constitutiva.
El multimillonario, que ya «lo tiene todo», ¿para qué sigue buscando más dinero? ¿Por qué existen las relaciones extraconyugales si en el matrimonio se tiene todo? Es más que evidente que nunca se puede «tener todo». Justamente como siempre hay una falta, vivimos deseando. El deseo es lo que nos mueve a buscar (8).
En esa formulación de nuevas ideas, en esa «mitología conceptual» o «metapsicología», como la llamó Freud, evocando un pensamiento filosófico (9), debió forjar nuevas explicaciones que ni la física ni la química de su momento le proporcionaban.
De ese modo concibió conceptos originales, que pudo idear a partir de la clínica, y de la vida cotidiana —recordemos que tan importantes como los síntomas pueden resultar los sueños, los chistes o los actos fallidos—.
En las formaciones del inconsciente, tomando como modelo de ellas el sueño, se asiste a un contenido manifiesto (lo que el soñante relata ya despierto) y las ideas latentes (el contenido que devela el análisis). Se da esa deformación debido a la censura que hace que ciertos contenidos, moralmente inaceptables, queden reprimidos.
En ese sentido, dirá Freud (1991d): «El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido» (p. 554). O sea que las formaciones del inconsciente constituyen una formación de compromiso entre un deseo y una defensa contra el mismo. En otros términos —cosa incomprensible para el sentido común y para la medicina— en el síntoma psicológico hay un nivel de satisfacción. Satisfacción encubierta, por cierto, que al mismo tiempo conlleva una carga de angustia. Ahí se abre una nueva y subversiva visión del sujeto: en eso que nos hace sufrir también hay un nivel de goce. La racionalidad consciente queda absorta ante esto.
En esta primera tópica Freud distingue entre proceso primario y proceso secundario. Este último es el modo de funcionamiento del sistema preconsciente-consciente, en tanto el proceso primario es propio de lo inconsciente. Allí aparece una nueva lógica; ya no estamos ante ese campo de algún modo tenebroso e irracional del inconsciente pre-freudiano, sino que aparecen mecanismos acotados, que Freud presenta de modo impecable. Mientras la consciencia se mueve por medio del principio de realidad, no buscando la satisfacción inmediata sino dando rodeos y adaptándose a las condiciones del mundo externo, en lo inconsciente rige el principio del placer, procurando la consecución de satisfacción en forma inmediata, alucinatoria para el caso, sin contemplar la realidad externa.
Freud, sin conocer los vericuetos de la ciencia lingüística que formularía años después Ferdinand de Saussure, pudo entrever magistralmente cómo funciona ese inconsciente. De ahí que, al hablar de los procesos primarios, elucubró los conceptos de condensación —un elemento determinado condensa en sí varias cadenas asociativas— y desplazamiento —la intensidad de un elemento puede desprenderse del mismo pasando a otros elementos poco intensos, ligados todos por diversas cadenas asociativa—.
Este modo de actuar de nuestro psiquismo inconsciente permitió años después a Lacan (1964), manejando conceptos tomados de la semiótica, formular su famosa aseveración «el inconsciente está estructurado como un lenguaje» (p. 53), asimilando las nociones de condensación y desplazamiento con metáfora y metonimia, las figuras básicas del lenguaje. Esto significa que en el sujeto humano partimos de la supremacía del lenguaje (orden simbólico) como su fundamento, como aquello que lo constituye.
Recordemos la cita de Brecht: «Solo no eres nadie; es preciso que otro te nombre». Ese orden simbólico, que viene de otro, es lo que nos construye, nos instituye en lo que somos.
Freud desarrolla esta idea de inconsciente y va ampliando cada vez más su teorización. En un primer momento todo lo inconsciente se consideraba reprimido. El desarrollo posterior lo llevó a formular, en 1923, lo que se conoce como segunda tópica, contenida en su obra El Yo y el Ello. Ahí hablará de tres instancias: Ello, reservorio de las pulsiones; Yo, representante de los intereses de la totalidad de la persona, y Super Yo, instancia crítica, portadora de los principios morales y las prohibiciones sociales.
La necesidad de formular esta segunda concepción general del aparato psíquico se debe a que no todo lo inconsciente es reprimido; también hay inconsciente represor. En la segunda tópica el Yo no se corresponde mecánicamente con el consciente/preconsciente y el Ello con el inconsciente.
Sin embargo, esta nueva concepción no altera la formulación básica: el sujeto no es enteramente dueño de sus actos. Lo inconsciente siempre habla; la historia personal y la incorporación de ese orden simbólico dado por prohibiciones y una determinada carga moral, nunca deja de expresarse a través de alguna de las formaciones ya mencionadas. El síntoma, por supuesto, es la más notoria.
Sexualidad: instinto y pulsión
Entre algunos de los prejuicios que existen en torno al psicoanálisis, uno sumamente extendido es el que lo ve como un desaforado pansexualismo. En otros términos: se dice que todo se reduce a una explicación sexista, que Freud tenía —y alguna imagen ya famosa así lo pinta— «una mujer desnuda en la cabeza».
Esta tremenda falacia obliga a definir con precisión qué entendemos por sexualidad. La concepción común sobre el tema, lo que decimos a diario sobre ello, tiene una base de corte biologista. Esa visión domina nuestra forma de entender las cosas: el positivismo del siglo XIX sigue vigente, amén de una consideración moralista que envuelve toda la cuestión.
Dicho de otra forma: cuando hablamos de sexualidad humana tenemos a la mano la idea de un instinto que gobernaría nuestros actos: macho y hembra de la especie se buscan para unirse genitalmente y dejar descendencia. Habría así, para esa concepción, un modelo instintivista, biológico, que rige nuestra conducta. Pero en el ámbito humano las cosas no son tan sencillas: nos movemos por algo más que por la necesidad de procreación. ¿Por qué cubrimos los órganos genitales, o tenemos prohibición del incesto? (cosa que a los animales no les ocurre). Ahí está la gran diferencia. Todo lo humano es una construcción, producto de una historia social, cultural. Somos animales civilizados.
Los humanos nos movemos por el deseo, una búsqueda, una fuerza que continuamente nos lleva a buscar algo pero que nunca se termina de conseguir. ¿Por qué hay transgresión? ¿Por qué hay leyes, códigos sociales que reglan nuestra vida? No tenemos un instinto que nos asegura nuestro objeto sexual: el objeto sexual es siempre una búsqueda, y puede ser cualquier cosa: un zapato, un ser humano del sexo opuesto, una parte de ese ser humano, una película pornográfica, un juguete.
Esa búsqueda, ese objeto deseado, tiene que ver con el placer, que no se corresponde forzosamente con la necesidad biológica. Por ejemplo: hablamos de monogamia, pero las relaciones extramaritales están a la orden día. ¿Por qué sucede esto? No hay instinto que nos conduzca en forma segura, sino configuraciones sociales, simbólicas, culturales. La unión genital se puede dar con la forma de monogamia, de poligamia, de poliandria, de pareja abierta. El ofrecimiento de trabajo sexual —fundamentalmente dado por mujeres, aunque últimamente también por varones— no lo rige un instinto.
De esa misma manera podríamos decir que se construye todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que va de la mano del deseo, de la búsqueda de un objeto simbólico que puede ser cualquier cosa. En la sexualidad humana entra siempre un elemento de incomodidad: ¿por qué tapamos siempre, en cualquier cultura, los órganos genitales? ¿Por qué la sexualidad, al menos en la cultura occidental, está asociada con algo tabú, sucio, pecaminoso? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de eso, pero nos pasamos la vida haciendo chistes sobre el asunto? ¿Por qué en toda cultura se repiten patrones similares; por ejemplo: esconder los órganos genitales? Definitivamente asistimos ahí a una represión social, moral (pensemos en todos los prejuicios que existen al respecto).
Algo se reprime porque la sexualidad demuestra de un modo evidente la finitud de lo humano. Es por eso que tapamos, que cubrimos los órganos genitales externos que dejan ver esa diferencia, por tanto: el límite. La fantasía de completud, poder ser todo, desfallece ante la realidad sexual anatómica: somos una cosa u otra, machos o hembras, que por un largo proceso civilizatorio nos transformamos en caballeros o damas, o alguna identidad en este complejo marco de lo LGTBIQ+, respetando códigos sociales como el incesto.
[frasepzp2]
Ese largo y complejo proceso, nunca falto de dificultades, de tropiezos, de rasguños, da como resultado, por ejemplo, una dama como mamá, y la niña cuando crezca y «tome toda la sopa», podrá tener su «papacito», que no es el padre real de carne y hueso. Y el niño podrá llegar a ser, quizá, todo un «señor» como papá, teniendo su «mamacita» una vez que tome toda la sopa y adquiera los estándares fijados como normales. Procesos, como sabemos, que nunca están libres de dificultades.
Con todo esto queremos significar que la sexualidad en modo alguno queda explicada por lo biológico. Cualquier juguete sexual, la infidelidad conyugal o los interminables problemas que vienen conexos con esta esfera humana, se articulan con esa compleja construcción que hace de la cría humana un ser adaptado, o no, a su realidad circundante. La carga genética no da cuenta de esos procesos: el voto de castidad ¿es algo natural?, cómo debe ser el matrimonio: ¿monogámico, o privilegiamos el harem, o quizá la pareja abierta, eso que ahora llamamos poliamor?, ¿hasta qué edad decimos que es «normal» la masturbación? Nada de esto lo explica la biología.
Para resumir: la sexualidad es el talón de Aquiles de todos los seres humanos porque muestra de modo más que patente la finitud. Como dijo el psicoanalista francés Jean Laplanche (2001): «El instinto está “pervertido” por lo social» (p. 65). Cuando hablamos de la sexualidad —y nos pasamos muy buena parte de nuestra vida hablando de eso, haciendo chistes al respecto, y cuando no nos ven, en el baño público también escribiendo sobre esto, siempre en forma de chiste grosero—, cuando hablamos de estos temas, cuando nos referimos a este campo, estamos ante la demostración de nuestra finitud.
Por eso nos angustia. El psicoanálisis trata de eso: de la finitud del sujeto humano, de su angustia ante eso, que se expresa con síntomas. La disfunción eréctil masculina o la frigidez femenina, como todo síntoma psicológico, hablan de esa finitud, de la dificultad de lidiar con el ingreso al mundo simbólico, a la cultura.
Freud, para dar cuenta de estos procesos, de esta intrincada realidad que no se corresponde con aquella que explica la biología, utilizó el término alemán Trieb, habitualmente traducido como pulsión. «Concepto límite entre lo somático y lo físico», como la definió, «representante psíquico de los estímulos procedentes de lo interior del cuerpo» (1992, p. 117), es parte toral de su aparato conceptual.
Se diferencia claramente del instinto, que sería un esquema de comportamiento heredado, propio de una especie animal, que varía poco de un individuo a otro, y que se desarrolla siempre según una secuencia temporal fija, teniendo un objeto y una finalidad invariable. La pulsión, por el contrario, es un proceso dinámico consistente en un impulso, una fuerza, un enérgico deseo —nunca con un objeto específico predeterminado— que hace mover al sujeto.
A lo largo de su obra, Freud mantuvo invariable como un gozne fundamental de la edificación teórica del psicoanálisis la idea de pulsión, siempre en una dualidad fundamental. En un primer momento, la misma enfrentaba pulsiones sexuales a pulsiones de autoconservación. A partir de 1920, con su obra Más allá del principio de placer, cuando introduce la noción de compulsión a la repetición, ese dualismo enfrentará a las pulsiones de vida o Eros (que subsumen pulsiones sexuales y de autoconservación) con la pulsión de muerte. Lo cierto es que esa dimensión de fuerza implacable, tal como sería la pulsión, atraviesa todo el discurso psicoanalítico.
La sexualidad, por lo pronto, tiene esa característica de perentoriedad, de excitación que debe descargarse. Pero para el psicoanálisis la misma no queda circunscripta a los órganos genitales, y mucho menos a la procreación, sino que es algo presente ya desde la infancia y ligada a muy distintas zonas erógenas (10).
En tal sentido, la pulsión sexual está compuesta por diversas pulsiones parciales, que desde la niñez tienen distintas fuentes. De ahí que Freud habló de una energía psicosexual básica, la libido, que sería equivalente, respecto al amor, del hambre respecto a la nutrición.
Sin establecer fases evolutivas al modo biológico, como etapas determinadas genéticamente y que se continúan mecánicamente, se habla de zonas erógenas oral, anal, fálica, pasando por un período de latencia, hasta llegar al despertar genital en la pubertad.
El placer sexual, por tanto, está ligado como un plus a actividades biológicas en las que se apoya: el chupeteo en la oralidad, la retención en lo anal, el apoderamiento en la musculatura, lo escópico en el ojo. Así, cualquier mucosa, o la piel en su conjunto, pueden terminar siendo una zona excitable, erógena. De esa forma, hay una apoyatura donde —y ahí cobra más sentido lo dicho anteriormente— «el instinto está “pervertido” por la pulsión» (Laplanche, 2001, p. 65).
Es decir: sobre funciones biológicas puntuales —alimentación, excreción— se erige una búsqueda de placer que será el molde de la actividad sexual. Por eso la genitalidad adulta es un presunto punto de llegada, pero siempre constituida por la suma de momentos anteriores, donde todo puede valer. Para el psicoanálisis el cuerpo humano, el cuerpo así erogenizado, no guarda correspondencia con el cuerpo anatómico. El fetichismo, por ejemplo, está presente, en diversos grados, en la llamada sexualidad normal. ¿Por qué, si no, excitaría ver pornografía?
Está claro: no hay una sexualidad «normal». La genitalidad adulta, que puede estar al servicio de la procreación, es producto de una larga evolución dada por la entrada del infante en el mundo de lo social, donde el otro (progenitores, la cultura) es quien nos instituye como sujetos sexuados según los vericuetos de nuestra propia, particular e irrepetible historia. Esa construcción está dada por un nudo fundamental, centro de la humanización: el complejo de Edipo.
Para Freud, y para todos los psicoanalistas posteriores, este momento es crucial en el desarrollo del ser humano, es el complejo nuclear. De acuerdo a cómo se lo procese se determinará la historia subjetiva de cada sujeto. Básicamente consiste en el conjunto de deseos amorosos y hostiles que el infante (varón o mujer) experimenta por sus progenitores.
Habría una forma llamada positiva —según el modelo de la tragedia griega de Sófocles Edipo Rey— según la cual el infante ama al progenitor del sexo opuesto y odia al del mismo sexo, a quien considera su rival. Junto a ello, la forma negativa invierte los tantos: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio hacia el rival del sexo opuesto. Pero ambas formas conviven, en distinto grado, en la forma completa del Edipo.
Este complejo tiene lugar en lo que Freud llamó la fase fálica, entre los tres y los cinco años de vida, momento de capital importancia en la construcción de la subjetividad, porque allí se da para el infante el descubrimiento de la diferencia sexual anatómica. Allí cobra especial relevancia el falo, el cual no debe asimilarse a un órgano concreto sino, tal como lo plantea Lacan, a una condición organizadora de las subjetividades: tener o no tener.
El complejo de Edipo se articula con el concepto de falo y con el complejo de castración. La primacía del falo no es, en modo alguno —tal como erróneamente se ha criticado— una visión machista de las cosas. Es un intento de conceptualizar cómo se edifica la personalidad. Para Freud, la constatación de esa diferencia en los cuerpos reales: pene/vagina, lleva al niño varón a fantasear la posibilidad de ser castrado, a perder eso que tiene.
En tal sentido, la castración lo aleja del fantasma edípico introduciéndolo en el período de latencia (11), que le permitirá terminar de socializarse esperando el despertar genital puberal. En la niña mujer, la castración (simbólica), la constatación de que falta algo igualmente la aleja del momento edípico, renunciando a los sentimientos amorosos y hostiles para con sus progenitores, a la espera de su genitalidad adulta. De todos modos, está claro que se trata de construcciones simbólicas, porque en la realidad corpórea no falta nada. En todo caso: hay diferencias.
De ese modo, la castración lleva al niño o niña a renunciar a su Edipo —amoroso y hostil, siempre combinado—, optando por mantener la integridad de su cuerpo. La amenaza de castración —la constatación empírica de la diferencia genital evidencia, según la construcción mental que hace el infante, que eso es posible— instaura el temor a la ley.
Dicho de otro modo: el mundo organiza la vida del infante en crecimiento, marcándole que hay cosas que no se pueden, que están prohibidas. Esa, en definitiva, es la eficacia de la ley: organiza el mundo, libera del caos, ordena las cosas. El Super Yo, la consciencia moral, es el heredero del Edipo. Salir del Edipo, entonces, posibilita abandonar los personajes familiares como objetos eróticos, estableciéndose así la prohibición del incesto, que abre la exogamia. De hecho, la prohibición del incesto parece un núcleo común a todo grupo humano, informa la antropología (12).
El Edipo, por tanto, posibilita:
- a) Elección del objeto de amor, pues éste, después de la pubertad, está marcado por la libidinización infantil de los objetos parentales, por las identificaciones inherentes al pasaje por el Edipo y por la prohibición del incesto. (…)
- b) Acceso a la genitalidad, que en el ser humano, a diferencia de los animales, no está garantizada por la maduración biológica. (…)
- c) Efectos sobre la estructuración de la personalidad. (Tubert, 2000, p. 113).
Posteriormente Lacan reinterpretará el Edipo, siempre considerado como núcleo fundamental de la humanización, según un esquema de tres tiempos lógicos, que no cronológicos:
- Unión madre-hijo, el niño desea ser el objeto de deseo de la madre. La madre desea tener el falo: el hijo (varón o mujer) es su falo, lo que la completa.
- El padre, o la persona que cumpla con esa función, aparece privando al niño del objeto de su deseo –la madre– y privando a la madre del objeto fálico –el niño–. Esa función paterna instituye la ley, o sea: prohíbe (a la madre: restituir su producto, y al niño: cohabitar con la madre), marcando una castración simbólica.
- Producida esta castración simbólica e instaurada la ley de prohibición del incesto, el niño deja de ser el falo, la madre no es fálica y el padre o su sustituto no «es» la ley, sino que la representa. El Edipo, de este modo, significa el paso del «ser» al «tener» —en el caso del niño—, o «no tener» —en el caso de la niña—.
Como vemos, la sexualidad humana o, dicho de otro modo: la construcción de las subjetividades, es producto de un largo proceso social, no de una maduración instintiva El ocultamiento de los órganos genitales y el temor al incesto son productos de esa socialización. Sucede que los «raspones» que puede dejar ese proceso produce síntomas. De ahí que el psicoanálisis se ofrece, según el apartado B de la citada definición de Freud, como un «método terapéutico» para atenderlos.
La práctica clínica
Por el histórico desconocimiento y/o temor que existe en Guatemala en relación a la teoría psicoanalítica, la práctica clínica en el campo psicológico en muy buena medida queda centrada en el trabajo con los elementos conscientes. De ahí que prima el consejo, la orientación bienintencionada, la recomendación, las técnicas de relajación: «si usted quiere, puede», «todo es cuestión de actitud», «eleve su autoestima», «deje atrás su pasado», «tenga pensamientos positivos», «libérese del estrés». El síntoma se ve siempre como sufrimiento y se parte de un esquema donde el psicoterapeuta «sabe» lo que le pasa al paciente. De ahí que se pidan tests (de personalidad, de inteligencia) para «saber» qué tiene quien consulta.
El psicoanálisis invierte los tantos en relación a la práctica médica: el único saber que cuenta en la clínica es el saber inconsciente. Y eso lo trae quien viene a consulta, quien sufre, quien tiene algo que decir. La clínica psicoanalítica permite develar esos contenidos inconscientes, a partir de lo cual podrán cejar los síntomas, las inhibiciones y las angustias.
Para ello, contrariamente a lo que es la práctica más frecuente en nuestro medio, no se parte de encontrar (¡saber!) a qué categoría psicopatológica pertenece quien habla —para eso se enseña casi de memoria un manual de psiquiatría con 216 cuadros nosográficos— sino a permitir que ese sujeto pueda escucharse a sí mismo, preguntarse el motivo de su sufrimiento y encontrar así las respuestas en su propia historia subjetiva.
En resumen, la cura psicoanalítica consiste, como decía Freud (1991g), en «hacer consciente lo inconsciente venciendo las resistencias» (p. 122). De ahí que Lacan, ante la fuerza que venía cobrando la psicología del yo y el creciente llamado a un olvido de la noción freudiana de inconsciente, produce su grito de guerra de retornar a Freud.
Es por eso que toma la famosa frase pronunciada por el maestro vienés en 1933 en las Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis de Wo Es war soll Ich werden, habitualmente traducida como «El Yo debe desalojar al Ello», proponiendo un reposicionamiento de la clínica psicoanalítica: «Allí donde había Ello, Yo debe advenir» («Là où était du ça, du moi doit advenir»). Es decir: se trata de escuchar las producciones del inconsciente para, a partir de la relación de transferencia establecida entre analista y analizado, lograr una interpretación que resignifique la historia del sujeto hablante y permita su curación.
No se trata de dar un «buen consejo» de lo que el paciente debe hacer: «El analista sin duda dirige la cura, pero no debe dirigir al paciente» (Lacan, 1971, p. 590). Se trata de, desde la abstinencia y atención parejamente flotante del terapeuta, y a partir de la asociación libre del analizante, reconstruir la historia subjetiva para que, quien consulta, se pueda hacer cargo de esa historia.
Freud encontró al inicio de su carrera como médico que muchos de los padecimientos psicológicos de quienes atendía no tenían correlato con afecciones somáticas. Por el contrario, eran expresión de «afectos reprimidos», y que podían desaparecer hablando. Entre 1880 y 1882, Joseph Breuer, médico colega de Freud, atendió a una paciente aquejada de una profusa sintomatología histérica.
Años después, en 1895, ambos galenos presentan ese caso, bautizado como Anna O., en un libro preámbulo del psicoanálisis: Estudios sobre la histeria. Allí, tomando lo dicho por la propia paciente, el método de trabajo fue una talking cure, una «cura por la palabra». Es decir: la joven realizó una «limpieza de chimenea» —así decía ella misma—, una evocación y supresión de recuerdos perturbadores que habían quedado inconscientes, y que fueron revelándose como el origen de sus síntomas.
Con ese método, llamado en ese entonces catártico (descarga), hablando, verbalizando lo que estaba taponado y se expresaba como angustia y síntomas somáticos —hasta un embarazo histérico tuvo la joven, ficticio pero vivido como real— Breuer encontró que la paciente sanaba. Al teorizar lo allí acontecido, Freud sigue adelante con su elucubración y encuentra que los pacientes neuróticos «sufren de recuerdos».
Si hay un escenario más allá de lo consciente, la cuestión es encontrar esos recuerdos reprimidos, esas reminiscencias borradas del campo de la consciencia y, hablando, poder elaborarlas. Dicho de otro modo: si son palabras las que nos construyen (recordemos lo dicho más arriba: «Será un individuo mientras haya quien lo nombre», «Queremos lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla»), serán también palabras —a través del proceso psicoterapéutico— las que nos curen, las que nos permitan transformar ese sufrimiento.
Surge así el psicoanálisis como técnica terapéutica. Breuer quedó en el camino, no quiso —no pudo, no se atrevió— a profundizar lo que había entrevisto en su atención de Anna O., en tanto su colega vienés elaboró una enorme edificación conceptual a partir de ese caso y de sus propias reflexiones, poniendo así en marcha esto que al día de hoy nos convoca. ¿Qué es y para qué hacer psicoanálisis entonces? Freud lo dijo así:
Para que haya acto analítico, es decir, para que pueda producirse la desaparición/elaboración de los malestares psicológicos que porta quien consulta, deben darse algunas condiciones: establecerse transferencia, hablar desde la asociación libre y poder realizarse una interpretación de los contenidos inconscientes. Solo así habrá psicoanálisis. Fortalecer el Yo, lograr que alguien «ponga de su parte» o «se supere» no tiene nada que ver con los fundamentos de la práctica psicoanalítica.
Entonces, ¿qué es la transferencia? Es la repetición, en el proceso psicoanalítico, por parte del paciente de esquemas de relacionamiento infantiles, de amor y odio, vividos como sentimientos de actualidad sobre la figura del analista. Es «el más poderoso medio auxiliar del tratamiento» (Freud, 1991, p. 160), el terreno sobre el cual se trabaja.
En pocas palabras: analizar la transferencia, analizar la repetición de prototipos de la infancia, permite a quien habla «hacer consciente lo inconsciente» y avanzar en su proceso de curación. El analista, por razones éticas, pero más aún por razones prácticas, técnicas, no debe acceder a los requerimientos transferenciales del analizante, ni los amorosos ni los hostiles. Su abstinencia lo coloca, como diría Lacan, en el «lugar del muerto»; esa supresión del deseo del analista es la que permite que fluya el discurso del analizante. En palabras de Freud:
Si se establece esa relación transferencial, podrá haber análisis. Con ello queda superada la noción de hipnosis, eso que primaba en los tiempos iniciales del psicoanálisis a fines del siglo XIX y principios del XX, la sugestión, el intento de direccionar la vida del paciente, modelo del que tomó distancia Freud. O lo que se ve tan a menudo en la práctica psicológica actual en Guatemala, reminiscencia de aquellos tiempos, centrada en el «saber» del profesional: el consejo, la orientación, el coaching (en tanto entrenamiento para conseguir metas determinadas).
El psicoanálisis se apartó del saber técnico del médico que dice al paciente lo que debe hacer, para poner énfasis en eso tan particular que es el convocar a que el analizado diga lo que se le ocurra, regla fundamental de esta práctica. Dirá Freud:
Esto es lo que se llama asociación libre, elemento medular de la clínica psicoanalítica. A partir de esas asociaciones, que tienen como correlato la atención flotante (13) del analista, y sobre la base de la transferencia debidamente establecida, se da la interpretación.
Ésta, según la definición del Diccionario de Laplanche y Pontalis (2004), es:
- a) Deducción, por medio de la investigación analítica, del sentido latente existente en las manifestaciones verbales y de comportamiento de un sujeto. La interpretación saca a la luz las modalidades del conflicto defensivo y apunta, en último término, al dese que se formula en toda producción del inconsciente.
- b) En la cura, comunicación hecha al sujeto con miras a hacerle accesible este sentido latente, según las reglas impuestas por la dirección y la evolución de la cura. (p. 208).
La interpretación psicoanalítica no es una traducción mecánica de contenidos inconscientes a su correspondiente significado consciente. Eso, que se asemeja más bien a la oniromancia, la adivinación del futuro por medio de la interpretación de los sueños, no tiene nada que ver con los fundamentos y la práctica real del psicoanálisis. Se le llama a eso psicoanálisis salvaje.
La interpretación debe entenderse como el momento en que una intervención determinada —que puede ser una palabra del analista, un comentario, una pregunta, un chiste incluso, o un silencio— produce efecto, permitiendo el desbloqueo de algo que permanecía reprimido. Ese desbloquearse es lo que abre una nueva perspectiva en quien se está analizando, con lo que puede dejar atrás el síntoma que le consumía tanta energía y vivir más tranquilo, menos angustiado.
A modo de conclusión
Dice Nasio (2017):
¡Sí, el psicoanálisis cura! ¿Cómo justificar semejante afirmación? Me he dado cuenta de que mi experiencia clínica y mi reflexión teórica se han enriquecido con el paso de los años y de que los pacientes que manifestaban su gratitud luego de concluido su tratamiento eran cada vez más numerosos. Hoy me digo que puedo y debo confiar plenamente en la eficacia de mi larga y apasionante práctica psicoanalítica que no dejo de conceptualizar, de enseñar y de compartir con otros clínicos. Es esta confianza la que me incita a decirlo, sin vacilar: ¡Sí, el psicoanálisis cura! Evidentemente ningún paciente se cura completamente, y el psicoanálisis, como todo remedio, no cura a todos los pacientes ni cura de manera definitiva. Siempre quedará una parte de sufrimiento, una parte irreductible, inherente a la vida, necesario a la vida. Vivir sin sufrimiento no es vivir.
Es útil destacar que el psicoanálisis, contrariamente a lo que sostienen sus detractores, ha demostrado desde el inicio su indiscutible eficacia para tratar numerosas afecciones: trastornos del humor (depresiones), trastornos ansiosos (fobias), trastornos alimentarios (anorexia, bulimia), trastornos obsesivos y muchas otras patologías que llevan nuestros pacientes a la consulta. La eficacia del psicoanálisis se verifica asimismo en el tratamiento de la depresión del lactante, en el de la neurosis infantil, en la resolución de conflictos familiares, conyugales, o hasta profesionales, sin olvidar el papel de coterapeuta que desempeña el analista en el tratamiento de las neurosis graves y de las psicosis trabajando en colaboración con un psiquiatra que prescribe la medicación. Pero, hagamos una salvedad. Para que el psicoanálisis sea eficaz, es necesario que quien consulta reúna las siguientes características: que sufra, que no soporte más sufrir, que se interrogue sobre las causas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que el profesional que lo va a tratar sabrá cómo librarlo de su tormento.
Una precisión con respecto a la palabra «curar». Habitualmente «estar curado» significa haber superado una enfermedad. Por supuesto, la mayor parte de nuestros pacientes no están enfermos en el sentido médico del término, sufren por estar en conflicto consigo mismos y con los demás. Justamente, es ese conflicto interior y relacional lo que el psicoanálisis intenta hacer desaparecer. En suma, y desde el punto de vista psicoanalítico, uno está curado cuando consigue amarse tal cual es, cuando llega a ser más tolerante consigo mismo y, por lo tanto, más tolerante con el entorno cercano (p. 14-15).
Suele decirse, como prejuicio, que el psicoanálisis se despreocupa de los problemas sociales. Como toda teoría —la física, la química, la matemática— lo «social» está en su implementación. Los conceptos de la física nuclear, por ejemplo, pueden servir para generar electricidad con la que iluminar toda una ciudad, o para hacerla volar en pedazos con una bomba. Lo importante es el proyecto político-social, la ideología en que se encarna. El «compromiso político-social» está en la forma en que esa teoría es implementada por trabajadoras y trabajadores concretos, de carne y hueso, que articulan esas formulaciones en una praxis determinada.
El psicoanálisis es una teoría revolucionaria por cuanto rompe patrones, deja ver cosas nuevas del sujeto, instaura una pregunta crítica a la ética. Qué se pueda hacer con ella depende del proyecto humano para el que se lo implemente. En otros términos: las y los psicoanalistas pueden trabajar atendiendo pacientes en el ámbito de la práctica privada, o fomentando políticas públicas para beneficio de toda la población. O igualmente, desde su esquema conceptual, se puede abordar la interpretación de fenómenos históricos, sociales, culturales, proponiendo nuevas formas de entender mucho de lo humano.
Sabiendo que el malestar, dicho de otro modo: el conflicto –la interminable «lucha de contrarios», para expresarlo en términos hegelianos, dialécticos– es el motor de lo humano –en lo micro y en lo macro– quienes ejercen el psicoanálisis tienen mucho que hacer en el ámbito de la salud mental.
Desde una posible política pública que no ponga el énfasis en el manicomio ni en la psicofarmacología, se debe generar una cultura que no niegue ni tape los conflictos en la esfera psicológica. Es decir: hay que apuntar a hablar de ellos. Por allí debería ir la cuestión: no estigmatizar los problemas –comúnmente llamados, quizá en forma incorrecta, mentales– sino permitir que se expresen. «¡Sea positivo!», «¡Sera resiliente!» …, ¿y si eso no se logra? Dicho en otros términos: priorizar la palabra, la expresión, dejar que los conflictos se ventilen.
Esto no significa que se terminarán las inhibiciones, la angustia, el malestar que conlleva la vida cotidiana, no terminarán las fantasías, los síntomas, las congojas. ¿Cómo poder terminar con ello, si eso es el resultado de nuestra condición? La promoción de la salud mental es abrir los espacios que permitan hablar del malestar. ¿Qué significa eso? No que podamos llegar a conseguir la felicidad paradisíaca, a evitar el conflicto, a promover la extinción de los problemas (ningún medicamento ni acción terapéutica, consejo bienintencionado o libro sagrado lo podrá lograr nunca).
En tanto haya seres humanos habrá diferencias (culturales, étnicas, de género, etáreas, de puntos de vista), lo cual es ya motivo de tensión. Pero no de patología. Por lo que inhibiciones, síntomas y angustias habrá siempre, y no puede dejar de haber. A lo que habría que agregar delirios, alucinaciones, transgresiones. Todo ello es el precio de la civilización. Tal como dice Freud (1992f):
El psicoanálisis, en definitiva, aporta su granito de arena para hacer la vida un poco más llevadera.




















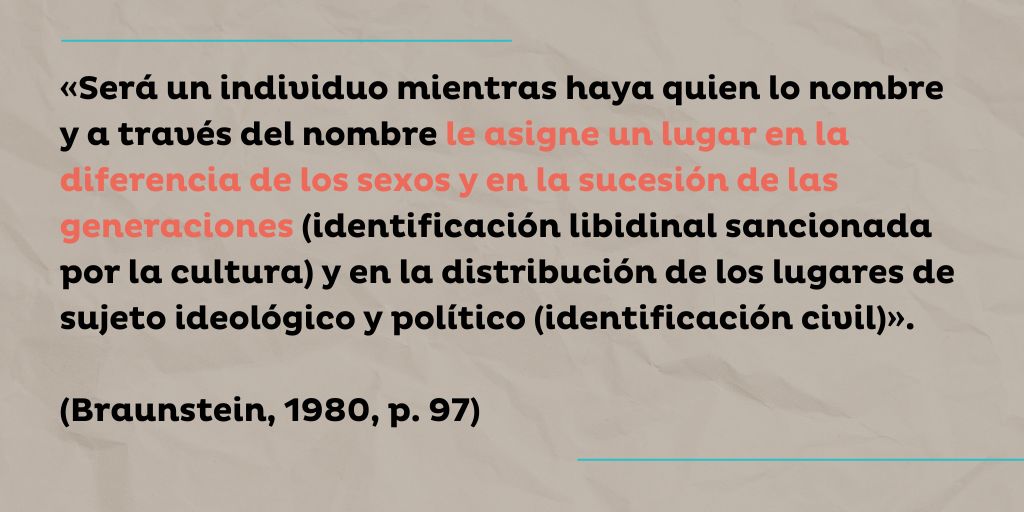
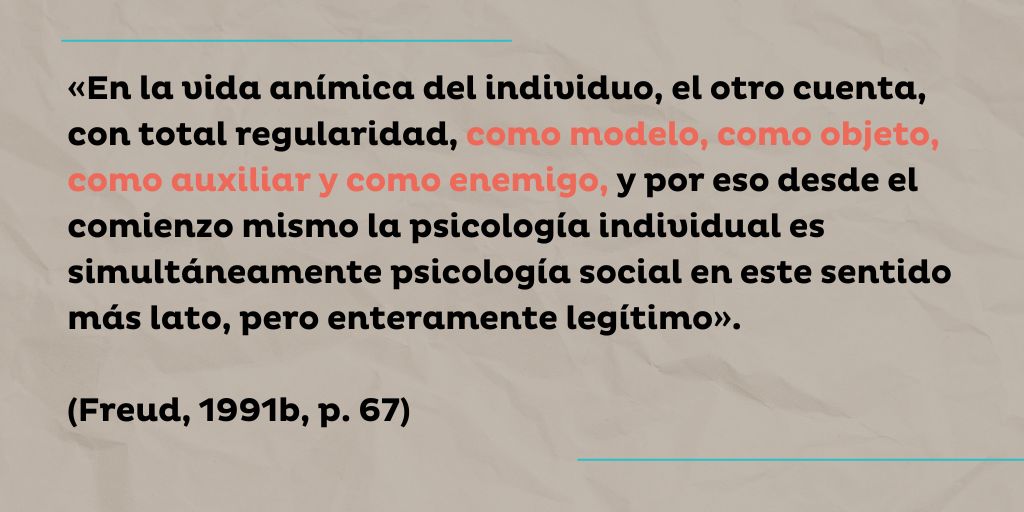
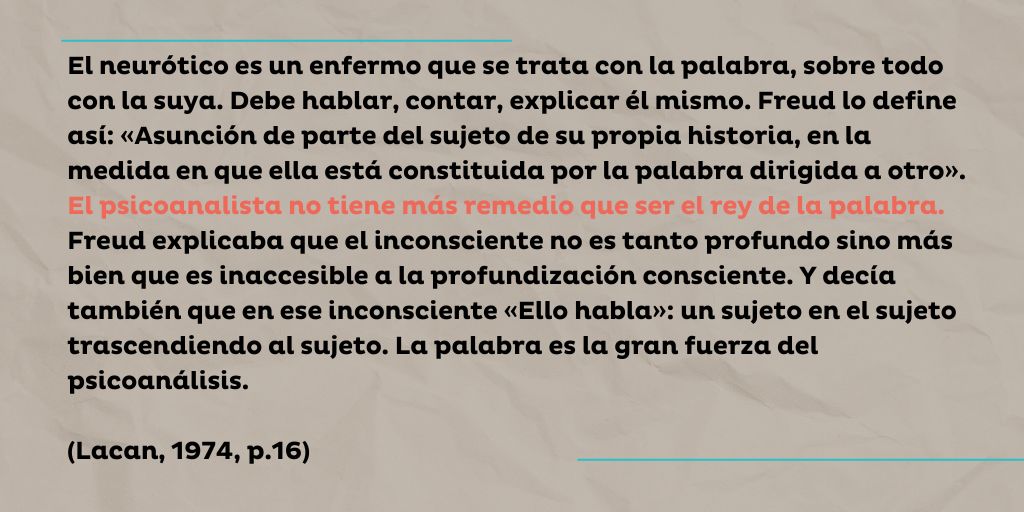
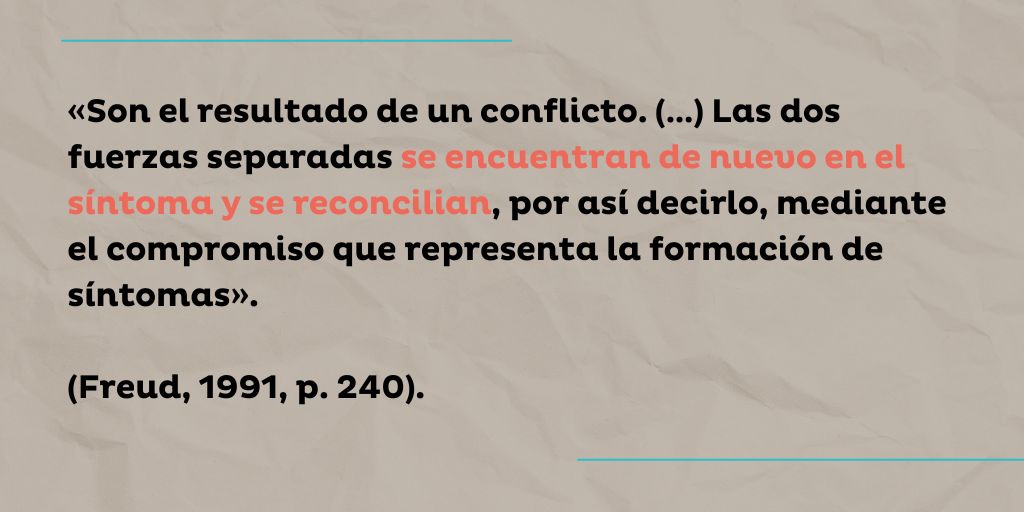
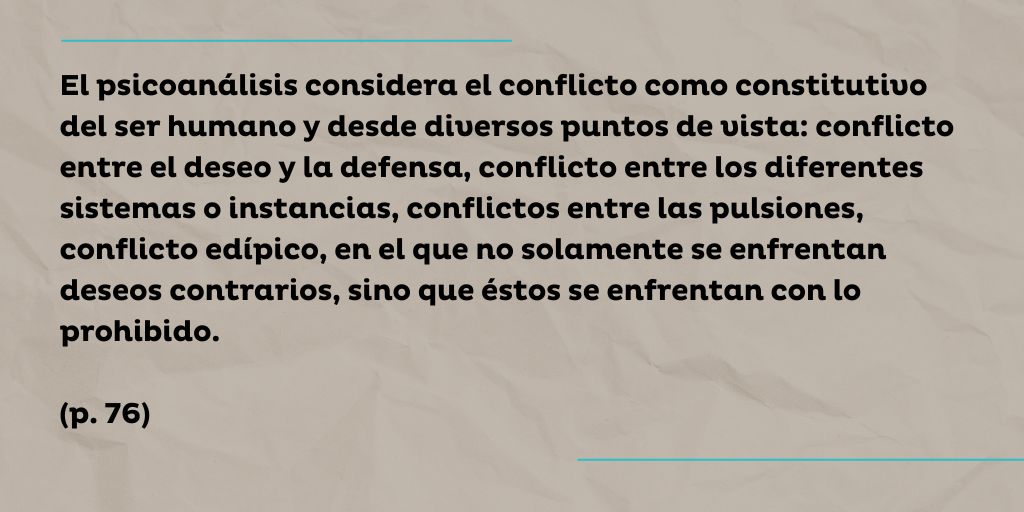
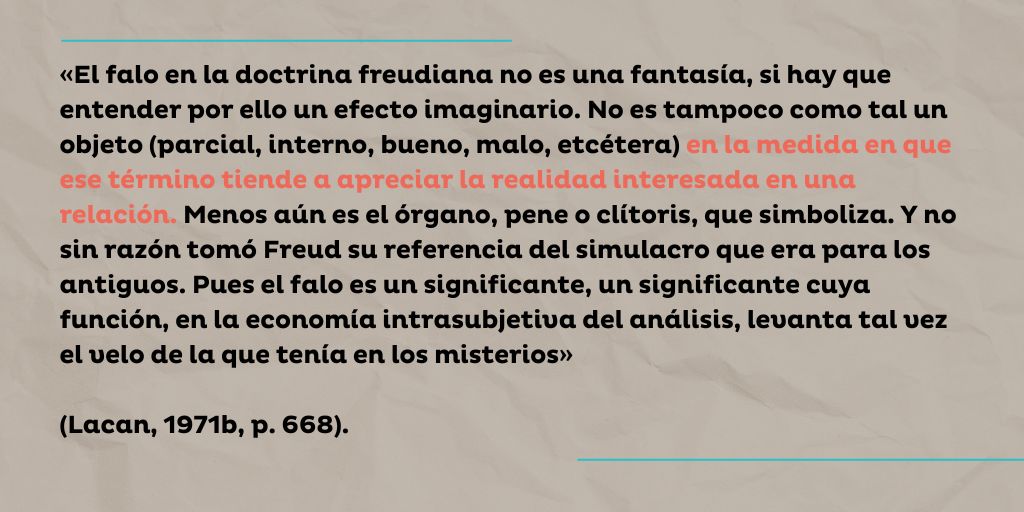
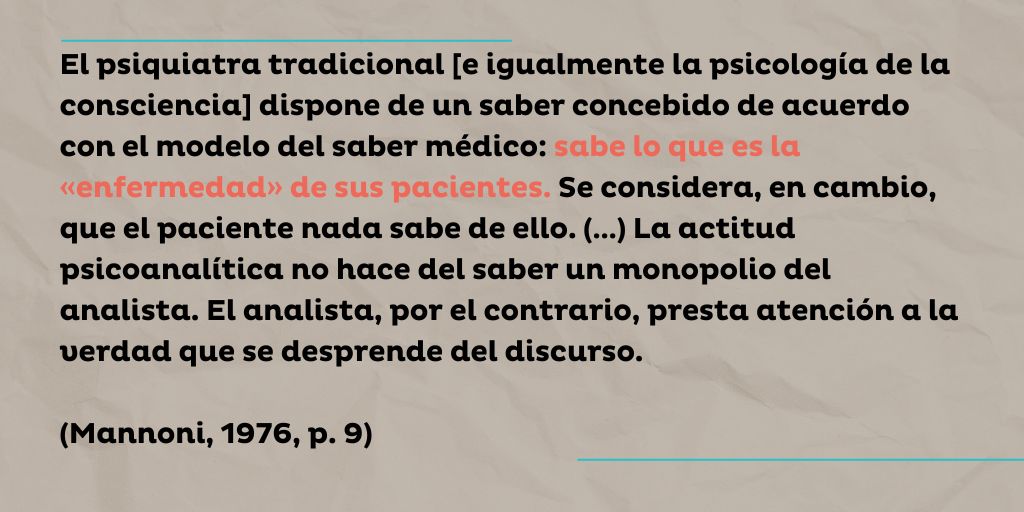
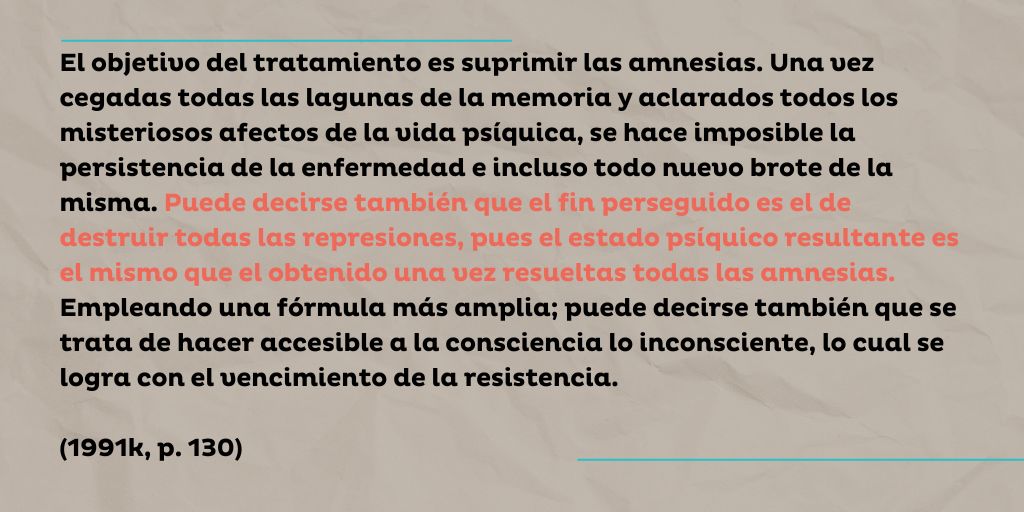
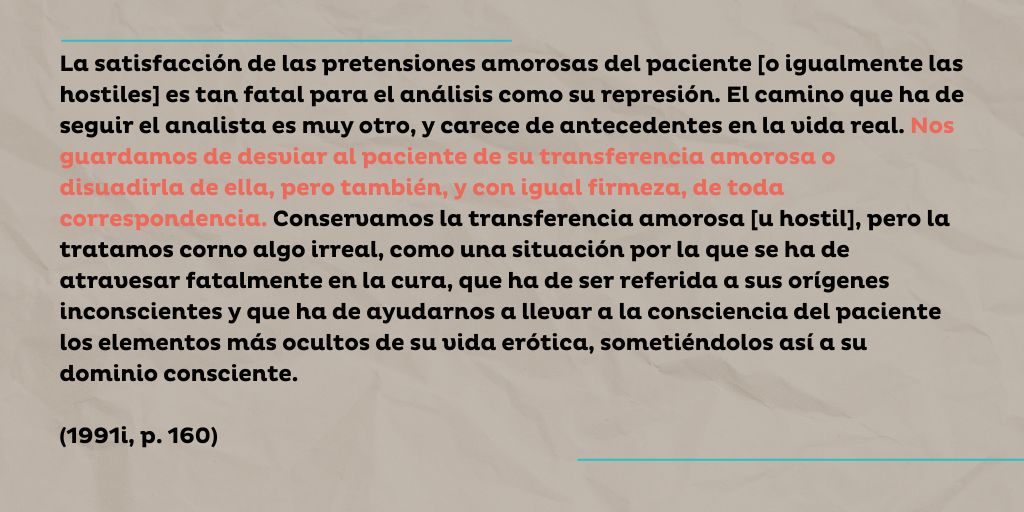
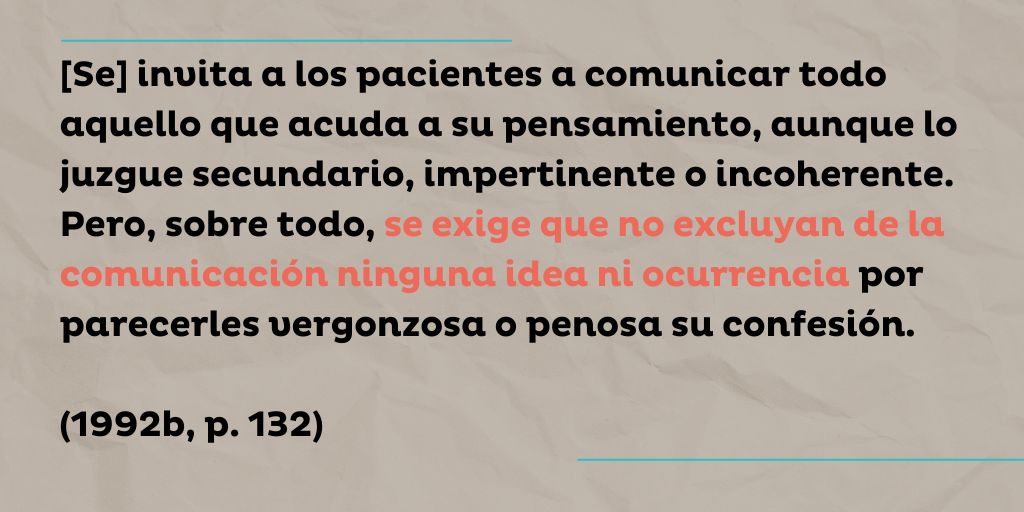
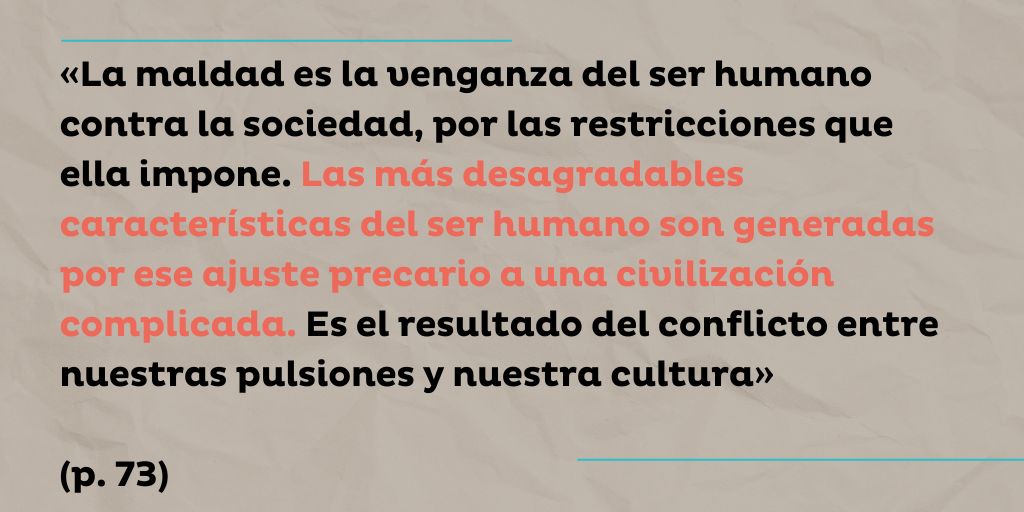









Más de este autor