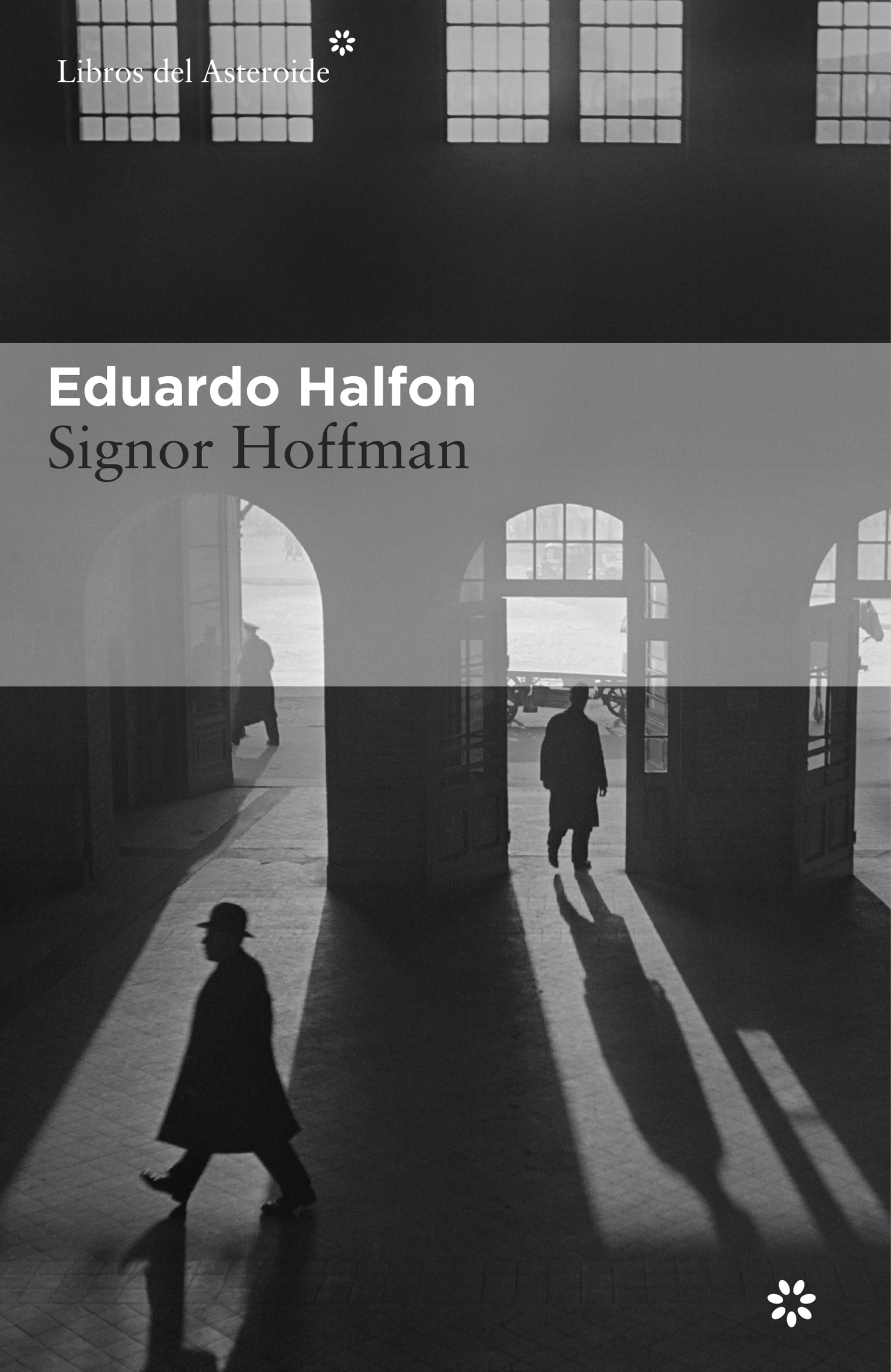 Desde el tren se miraba el azul infinito del mar. Yo seguía agotado, desvelado por el vuelo nocturno y transatlántico hasta Roma, pero sólo contemplar el mar, ese mar Mediterráneo tan infinito y azul, me hacía olvidarlo todo, aun olvidarme de mí mismo. No sé por qué. No me gusta ir al mar, ni nadar entre las olas, ni caminar en la playa, ni mucho menos salir en barco. Me gusta el mar como imagen. Como idea. Como pensamiento. Como parábola de algo misterioso y a la vez evidente; de algo que al mismo tiempo promete salvarnos y amenaza matarnos. El mar, en fin, como una vecina desnuda y relumbrante en su ventana nocturna: desde lejos.
Desde el tren se miraba el azul infinito del mar. Yo seguía agotado, desvelado por el vuelo nocturno y transatlántico hasta Roma, pero sólo contemplar el mar, ese mar Mediterráneo tan infinito y azul, me hacía olvidarlo todo, aun olvidarme de mí mismo. No sé por qué. No me gusta ir al mar, ni nadar entre las olas, ni caminar en la playa, ni mucho menos salir en barco. Me gusta el mar como imagen. Como idea. Como pensamiento. Como parábola de algo misterioso y a la vez evidente; de algo que al mismo tiempo promete salvarnos y amenaza matarnos. El mar, en fin, como una vecina desnuda y relumbrante en su ventana nocturna: desde lejos.
El viejo tren estaba recorriendo despacio toda la costa del Mediterráneo, por Nápoles, por Salerno, por aldeas cada vez más pequeñas y pobres, hasta finalmente entrar en Calabria. Ese extremo sureño de la península italiana. Esa región tan bucólica y montañosa y aún dominada por una de las mafias más poderosas del país, la ’Ndrangheta. El vagón iba casi vacío. Una anciana hojeaba revistas de moda. Un militar o policía dormitaba en el fondo. En la fila delante de mí, una pareja de adolescentes, acaso novios, estaba coqueteándose y besándose y discutiendo recio en italiano. Ella se erguía un poco en su asiento y se ponía de perfil y le pedía a él que por favor contemplara su nariz (yo no podía vérsela desde atrás; me la imaginé aguileña y larga, pálida y bella). Pero el chico sólo se la besaba en silencio, y ambos entonces se volvían a derretir en risas y cariños. Tardé un poco en comprender que esa misma noche harían una gran fiesta con todos sus amigos, ya que la chica había decidido operársela, reducírsela, al día siguiente. Una fiesta de despedida para su nariz, comprendí en italiano. Los besos del chico, comprendí en italiano, eran besos de despedida.
Me bajé del tren en la estación de Paola, pequeña ciudad turística frente al mar. Estaba de pie en el andén, terminando de abrigarme en el frío invernal, e intentando decidir qué hacer, en qué dirección caminar, cuando sentí que alguien me agarró el brazo desde atrás. Signor Halfon. Le sonreí desconcertado, viendo su melena rubia, su barba greñuda, su mirada de loco, pero de loco benévolo, de loco que se acaba de escapar de algún circo y a nadie le importa. Yo soy Fausto, dijo. Benvenuto in Calabria, y me estrechó la mano. ¿Qué tal el viaje? Su español me pareció correcto, aunque demasiado cantado. Todo él me pareció un actor de ópera bufa. Tendría, pensé, más o menos mi edad. Le dije que el viaje bien, pero largo. Me alegro, dijo rascándose la barba. Yo estaba tratando de recordar su nombre o su rostro, en vano. De pronto tomó mi maleta sin preguntarme. Bene, dijo. Andiamo subito, dijo, que ya es tarde, arrastrando mi pequeña maleta, guiándome del codo hacia delante como si yo fuera un ciego. Tengo la máquina estacionada aquí en la estrada, dijo. Para llevarlo a usted ahora mismo, signor Halfon, al campo de concentración.
*
La máquina de Fausto era un viejo Fiat rojizo que ya apenas cumplía con las mínimas normas de tráfico. Había que mantener el maletero cerrado con una cuerda. Mi cinturón de seguridad estaba roto. No había espejo retrovisor (quizás hubo, alguna vez, pues ahí seguía su huella de goma). Los frenos olían permanentemente a quemado. No entendí si por un fallo de las luces o del sistema eléctrico en sí, cada vez que Fausto quería cruzar tenía que pedir vía sacando su brazo izquierdo por la ventana, una ventana que estaba trabada a medias: ya no abría por completo, ni cerraba por completo. De vez en cuando, el motor hacía un ruido extraño, como ahogándose, como si estuviera a punto de morir, pero Fausto entonces sólo le daba un fuerte manotazo al tablero y el motor una vez más se salvaba. Aunque apenas.
Questo, dijo Fausto señalando con la mano una enorme iglesia o catedral, es el Santuario di San Francesco di Paola. Muy bello, dijo. Muy famoso. Muchos peregrinos de toda la Calabria. Y murmurando algo, se persignó. Le pregunté si iríamos primero al hotel a dejar mis cosas, a que me refrescara y descansara un poco. Dopo, dopo, me respondió. Después, se tradujo a sí mismo. Ahora directo al campo de concentración, dijo, donde lo espera el director. Y yo creí escuchar que había dicho herr direktor, y que hasta lo había dicho con un ligero acento alemán, y estuve a punto de gritarle que, conduciendo a un campo de concentración, jamás se le dice eso a un judío.
Se me antojó un cigarro. Le pregunté a Fausto si tenía uno, si él fumaba. Pero me ignoró o tal vez no me oyó.
En el Santuario di San Francesco di Paola, dijo mientras salíamos ya de la ciudad, hay todavía una bomba sin detonar. Quise abrir mi ventana para airearme, ventilar un poco el olor a polvo, a vaselina, a colonia barata; una ventana, claro, que no funcionaba. Cayó en 1943, dijo, durante los bombardeos de los aviones aliados, pero nunca detonó. Fausto aceleró en una avenida recta y larga, bordeada de olivos. Y ahí sigue esa bomba, intacta, dijo soltando la palanca de velocidades y alzando la mano derecha. Su largo dedo índice se estrelló sin querer contra el techo del Fiat. Un verdadero miracolo, dijo como desde otro lugar, o quizás era yo quien estaba ya en otro lugar, pensando en otras bombas, pensando en Hiroshima, soñando con Hiroshima, recordando que hacía poco, de viaje en Hiroshima, una chica japonesa llamada Aiko me había llevado a visitar la escuela primaria Fukuromachi, ubicada a menos de medio kilómetro del punto exacto donde el 6 de agosto del 45, a las ocho y cuarto de la mañana, cayó la bomba atómica. Aiko y yo estábamos de pie ante un muro negro que subía por el costado de unas viejas escaleras. Parecía una pizarra negra, llena de apuntes blancos. Aiko, cuyo propio abuelo había sobrevivido a la bomba (él nunca le hablaba de eso, ni de las quemaduras de radiación en su espalda), me dijo en inglés que 160 maestros y alumnos estaban dentro de la escuela en el momento del impacto, apenas iniciando sus clases, y que todos murieron instantáneamente. De la escuela original, me dijo, sólo quedaba ese espacio donde estábamos parados: la única parte de la escuela que había sido construida con cemento reforzado. Y en los días justo después del impacto, me dijo Aiko, ese mismo muro que teníamos ahora enfrente, ya ennegrecido por el humo y hollín de la bomba, se fue convirtiendo espontáneamente en un muro comunitario donde algunos sobrevivientes de la ciudad, usando trocitos de tiza blanca de la escuela, dejaban mensajes escritos para sus familiares. Por si algunos familiares también habían sobrevivido a la bomba, me dijo, y llegaban a leerlos. Aiko guardó silencio y subió un par de gradas, y a mí se me ocurrió que vestida así, con una pequeña falda tipo escocesa y calcetines blancos y flojos y abultados alrededor de sus tobillos, hasta parecía una colegiala, acaso una colegiala de allí mismo, de esa misma escuela. Aunque de pronto la vi meter su mano debajo de la falda y rascarse el muslo desnudo y firme y recordé que una colegiala en definitiva no era. Volví la mirada hacia el muro negro. Nada más me quedé viendo todos los caracteres japoneses ante mí, todas las palabras blancas sobre ese muro negro, todo aquello escrito con tiza por los sobrevivientes de Hiroshima, aún vivo y palpable después de tantos años. Ambos seguíamos en silencio, como en honor a algo. Desde fuera nos llegaba el ruido de niños jugando. Centenares de coloridas grúas de papel, colgadas cerca de un ventanal, revoloteaban en la brisa. No quise o no pude marcharme de la escuela hasta que Aiko terminó de leerme, en japonés y en inglés, cada una de las breves historias blancas sobre ese muro de humo negro.
[frasepzp1]
*
Ferramonti di Tarsia, decía en un pequeño rótulo amarillo. Ex Campo di Concentramento. Fondazione. Museo Internazionale Della Memoria. Y encima de todo, como emblema o logotipo de todo en el rótulo amarillo, una linda espiral de alambre de púas.
Un señor de pelo blanco fumaba de pie en el portón de ingreso. Sólo me observó mientras yo salía del viejo Fiat y caminaba con Fausto hacia él. Parecía desesperado. Casi enfadado o molesto por algo. En eso lanzó su colilla con fuerza en mi dirección, acaso directo hacia mí. Herr direktor, supuse.
Fausto nos presentó. Su apellido era Panebianco. Todos le decían así, Panebianco. Estaba vestido como de luto, con abrigo negro y camisa blanca y corbata negra. Llevaba puesto un gorro también negro, típico siciliano, llamado coppola. Yo le dije que mucho gusto y le estreché la mano, pero Panebianco, diciéndole algo a Fausto que no entendí, pareció no verla frente a él, y sólo continuó hablando. No supe qué hacer. Mi mano seguía ahí, entre nosotros, olvidada en el aire. De repente llegó caminando una chica de pelo negro muy corto, y grandes ojos negros, y botines negros, y medias negras, y abrigo negro, y se paró justo detrás del director. Su hija, quizás. También de luto, quizás. Panebianco por fin paró de hablar y bajó la mirada y me dio el apretón de manos más débil de mi vida. Dice el director que llega usted tarde, me dijo Fausto como si fuese mi culpa. Dice también que la gente está arribando, ahora mismo. Panebianco volvió a decirle algo a Fausto que no entendí, y sospeché entonces que le estaba hablando en dialecto. Yo sabía un poco sobre los tantos dialectos que aún se usan por toda Calabria, decenas de dialectos, algunos de los cuales, de hecho, apenas se comprenden entre sí. Dice el director que podemos esperar unos minutos más, me dijo Fausto, para que usted, signor Halfon, conozca un poco el campo de concentración antes de empezar. Le dije que sí, que gracias, que eso sonaba bien, y Panebianco, sin más, dio media vuelta y se marchó por la puerta de ingreso, renqueando, casi con prisa. Pensé que estaba loco el viejo. Luego pensé que quería que lo siguiera hacia dentro, y estaba a punto de hacerlo cuando de pronto su hija extendió la mano y me ofreció una cajetilla plateada de Marlboro. Sus uñas también estaban pintadas de negro. Un fragmento de tatuaje brillaba en el dorso de su muñeca. Gracias, pero no fumo, le dije aceptando un cigarro. O no fumo mucho, le dije. O sólo fumo cuando viajo, le dije. O sólo fumo como una especie de ceremonia, le dije. Ella me pasó su mechero, y abrió sus grandes ojos góticos como con asco, y suspirando hacia mí un velo de humo azulado, susurró en perfecto español: Como quieras.
Libros del asteroide. 2014.
Presentación el 5 de agosto a las 19 horas en la Librería Sophos, con la presencia del autor. Actividad gratuita.




















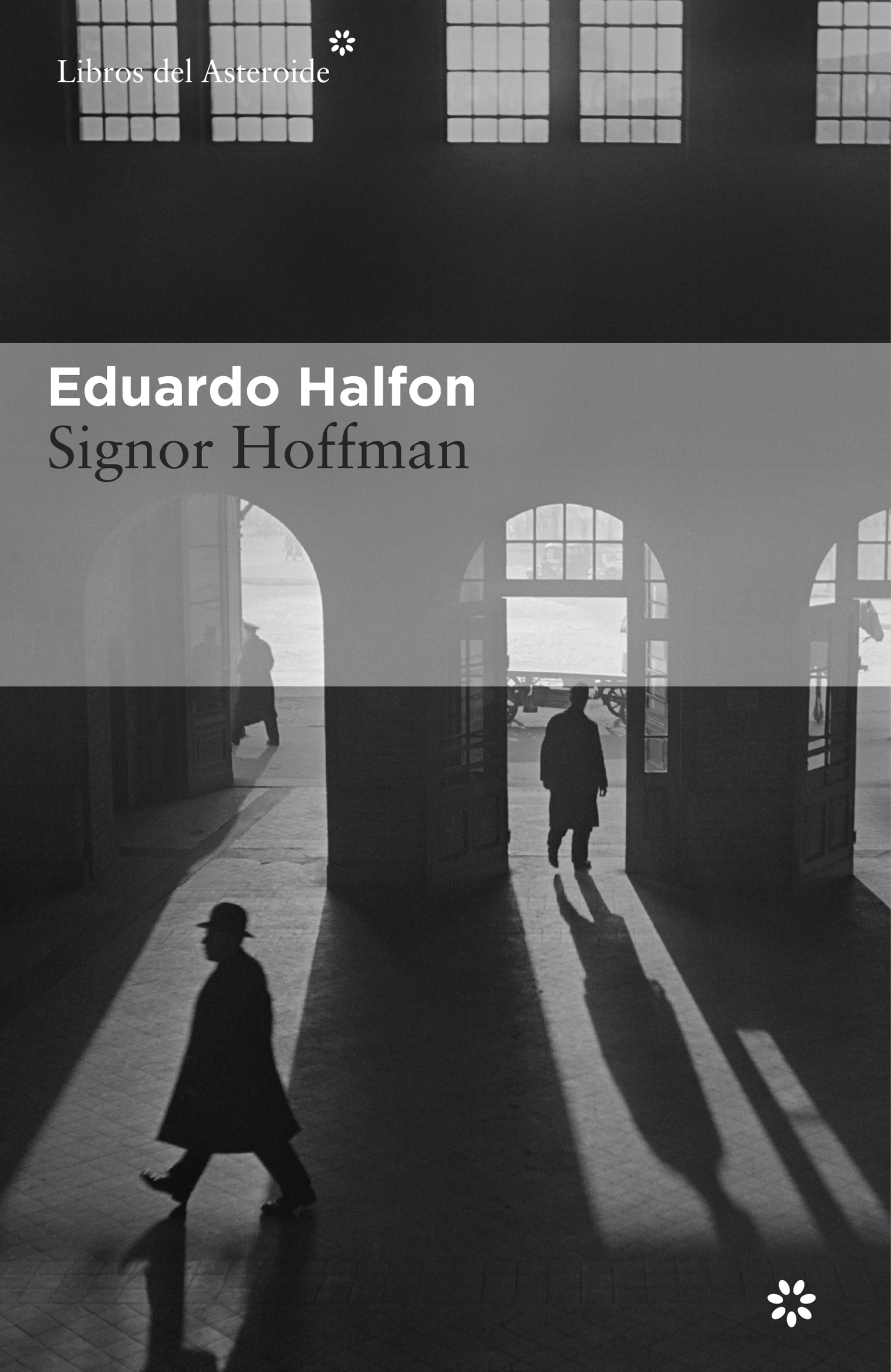 Desde el tren se miraba el azul infinito del mar. Yo seguía agotado, desvelado por el vuelo nocturno y transatlántico hasta Roma, pero sólo contemplar el mar, ese mar Mediterráneo tan infinito y azul, me hacía olvidarlo todo, aun olvidarme de mí mismo. No sé por qué. No me gusta ir al mar, ni nadar entre las olas, ni caminar en la playa, ni mucho menos salir en barco. Me gusta el mar como imagen. Como idea. Como pensamiento. Como parábola de algo misterioso y a la vez evidente; de algo que al mismo tiempo promete salvarnos y amenaza matarnos. El mar, en fin, como una vecina desnuda y relumbrante en su ventana nocturna: desde lejos.
Desde el tren se miraba el azul infinito del mar. Yo seguía agotado, desvelado por el vuelo nocturno y transatlántico hasta Roma, pero sólo contemplar el mar, ese mar Mediterráneo tan infinito y azul, me hacía olvidarlo todo, aun olvidarme de mí mismo. No sé por qué. No me gusta ir al mar, ni nadar entre las olas, ni caminar en la playa, ni mucho menos salir en barco. Me gusta el mar como imagen. Como idea. Como pensamiento. Como parábola de algo misterioso y a la vez evidente; de algo que al mismo tiempo promete salvarnos y amenaza matarnos. El mar, en fin, como una vecina desnuda y relumbrante en su ventana nocturna: desde lejos.



