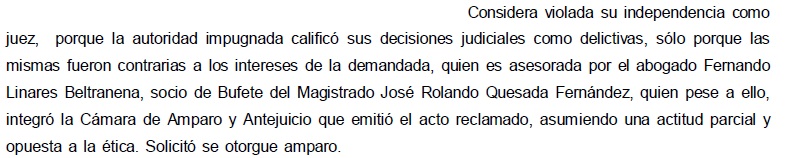A diferencia del júbilo y la sensación de punto de llegada que envolvía a muchos hace casi una década, cuando se reformaron las comisiones de postulación, ahora vemos la posibilidad de las reformas con una esperanza exacta, y el texto con una ceja levantada. Demasiadas panaceas legales nos han decepcionado ya como para darnos cuenta de que todas tienen limitaciones y trampa y que dependerán de mucho más que el propio texto.
Este es un momento para defender axiomas e ideales y buscar un texto que nos acerque a ellos en un sentido relevante pero no trascendental: apenas estamos hablando de independencia judicial y pluralismo jurídico; no se discute todavía el corazón del modelo económico. Con todo y eso, las reformas propuestas necesitarán varios años, recursos y voluntad para subvertir el “sentido común” del sistema de justicia.
Hasta ahora, los opositores más sutiles han fundado su rechazo en tecnicismos y en preocupaciones organizativas que, a nuestro juicio, disfrazan posiciones e intereses profundamente políticos. Tienen que ver con el control del poder coercitivo y del territorio. Ya sucedió así con la implementación del monismo jurídico.
Aniquilada la posibilidad de reformar el derecho de antejuicio, dos son los aspectos que despiertan mayores enconos: la creación de un Consejo Nacional de Justicia que administre el Organismo Judicial y gestione la carrera en su seno; y el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena.
La oposición al Consejo pretende dos cosas.
Por un lado, que jueces y Corte Suprema de Justicia sigan concentrando no solo el poder que debe corresponderle, que es el de índole legal, sino también el control de la administración y la gestión de la carrera judicial (el servicio civil del OJ). Algunos sostienen que el Consejo sería un nuevo superpoder, pero el argumento es ridículo: por matemática, si el poder se divide, los poderes resultantes serán menores. Pero este es un razonamiento lógico. Si buscan uno institucional, existen estándares internacionales sobre independencia judicial, que establecen la necesidad de separar las funciones judiciales de las administrativas como garantía de independencia interna, y que es importante contar con un sistema de carrera judicial.
Por el otro, aspira a reactivar una suerte de comisiones de postulación o juntas calificatorias con una fórmula distinta, pero igualmente destinada al fracaso porque la lógica es similar. De momento, parece ya acordado incluir una especie de comisión de postulación, en la que participarán la Universidad de San Carlos y una privada que goce de una antigüedad mayor a 25 años. Se trata de una función y una cuota de poder que ni mejora la selección de los candidatos, ni conviene o corresponde a las universidades, pues pervierte sus objetivos y estructuras. Debemos objetar esta enmienda.
La elección de jueces y magistrados es un asunto que presenta dilemas importantes desde el punto de vista de la legitimidad en cualquier tipo de diseño institucional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo derivan su validez de la elección popular. Los representantes del Poder Judicial suelen ser nombrados en todo el mundo por los funcionarios de los otros poderes y no por delegación del pueblo. Esta impronta elitista se ha criticado históricamente. Por esa razón no es de extrañar que, en el caso de los jueces, la legitimidad sea en gran medida un asunto de independencia: a mayor independencia judicial, mayor legitimidad de los jueces y magistrados.
Las comisiones de postulación en Guatemala intentaron democratizar las formas y ampliar la participación de la sociedad en esta elección. Sin embargo, no pudieron evitar el elitismo que representa considerar que dicha nominación debe seguir manteniéndose bajo la mirada del mundo, a veces estrecha, de los abogados, pues la participación se abrió prácticamente a las facultades de derecho y al colegio de abogados. Tampoco pudieron prever que el tráfico de influencias e intereses sería protagonizado por esos círculos tradicionalmente considerados honorables, y que esto representaría una injerencia externa con violaciones importantes a la independencia judicial… Los recientes señalamientos públicos al magistrado Eddy Orellana y la captura de Blanca Stalling son una muestra de la necesidad de garantizar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, evitando injerencias externas en el sistema de elección de magistrados y jueces. Y no es casual que críticos brutales de las reformas como el diputado Fernando Linares Beltranena quieran impedir que cambie el sistema pues, como demuestra esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ellos mismos se han beneficiado del tráfico de influencias.
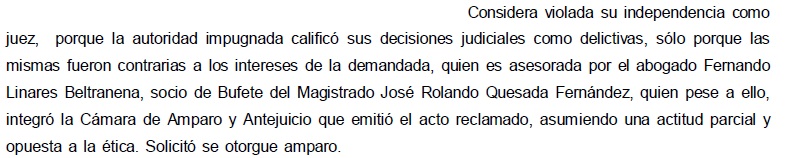
El nuevo sistema no fue menos corrupto que el anterior y, sin embargo, introdujo un elemento imprevisto de disrupción que al mismo tiempo supuso su éxito y su fin: hubo más voces, más ojos y más peleas de poder, y por lo tanto, más filtraciones, más desconcierto, más transparencia. Hubo corrupción, pero fue evidente. En esta lógica, proponer comisiones de postulación reducidas no puede ser sino perverso o demagógico.
En democracia, la legitimidad del poder judicial es clave, pues este fue el bastión del conservadurismo y la denegación de derechos durante las dictaduras y las guerras internas durante el siglo pasado en América Latina.
Paradójicamente el poder judicial representa en muchos lugares uno de los más importantes campos de lucha de intereses sectoriales, más que una garantía institucional de la paz y la democracia.
Dada la conexión entre independencia y legitimidad del Poder Judicial, en nuestro país existe un plano previo de legitimidad del poder judicial (y del poder público en general) que se funda en la crítica del monismo jurídico. El derecho, los derechos humanos y la democracia, desde el punto de vista individualista y liberal, son concepciones monistas, cuyo déficit de legitimidad ha sido históricamente denunciado por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así, mientras a inicios de siglo los debates sobre la legitimidad de la justicia se centraban en la necesidad de pensar el sistema desde el marco analítico del pluralismo jurídico, llegados al actual grado de cooptación de las instituciones, los debates recientes apenas se reducían a aspirar a contar con juzgados y cortes (aunque monistas) independientes. Las discusiones sobre la reforma nos han recordado esa limitación.
Hoy por hoy lo que genera debate es el reconocimiento de la jurisdicción indígena, que es la potestad de aplicar el propio derecho. Ni siquiera el pluralismo jurídico, un marco analítico más amplio que se vincula a una forma (plural) de pensar y entender la configuración el Estado, como sucede en otros países.
Mucho se habla de contradicciones con la Constitución en este tema. De contrasentidos. El contrasentido mayor en un país con más de la mitad de la población indígena es que la Constitución ni siquiera se plantee incorporar las normas, instituciones y autoridades indígenas. El racismo de Estado no requiere un régimen explícito de apartheid. Basta con expulsar a ciertos sujetos de la gramática de los derechos y de la institucionalidad que se considera oficial: aunque existas, eres invisible, porque eres “ilegal”, “inconstitucional”.
También se dice que el artículo 66 ya reconoce a las autoridades indígenas. Lo que no se dice por igual es que existe un artículo 203 que establece que “la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca”. Esa norma ha justificado que muchos casos conocidos por la jurisdicción indígena sean juzgados nuevamente por el sistema oficial. Aunque existen fallos de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, en los que se reconoce que existe un sistema jurídico de los pueblos indígenas, su falta de reconocimiento en ley ha llevado incluso al procesamiento penal de autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones.
Algunos países reconocen el sistema indígena como un sistema con igual importancia que el oficial, sin que uno subordine al otro. En el caso de Guatemala las reformas sujetan claramente la justicia indígena al control constitucional y a los derechos humanos. Las discusiones de esta semana en el Congreso pretenden consolidar esta idea de sumisión absoluta. No solo enmarcarla en el razonable ámbito de los derechos humanos, ni modificarla con resevas constitucionales como la pena de muerte, la propiedad privada, u otras que no comparten, sino sujetarla a la legislación ordinaria. Sujetarla al código penal, civil, etcétera, equivale a volverla ilegal. Si para ser legal tiene que ser idéntica, la conclusión es evidente: cualquier desviación es ilícita. En ese caso el reconocimiento sería contraproducente.
No obstante, hay algo cierto. Se dice que habrá sistemas paralelos, que se romperá la centralidad del organismo judicial, que varios sistemas tendrán que coexistir. Así es. De eso se trata precisamente el pluralismo jurídico: de reconocer la diversidad, de aceptar que existen concepciones diversas respecto de la justicia, sus fines, sus métodos y sus autoridades, que pueden ser igualmente válidas y dialogar entre sí.
Esta coexistencia, coordinación y aprendizaje mutuo implica desde luego desafíos, dificultades, malentendidos. No es en la Constitución en donde deben quedar plasmados los engranajes de esa relación: solo los principios. Entraña también derivaciones imprevistas y una expresión de autodeterminación. Miente quien lo niegue. Pero hay soluciones, si se quieren encontrar.
Otros ya las lograron.