Lo que no se sabe con exactitud es en qué momento los Estados (especialmente México y Estados Unidos) dejan de ser promotores de la hospitalidad (ya sea en términos de refugio o como compensación demográfica y laboral) y se vuelcan a sistemas cada vez más represivos. Si echamos un vistazo a la historia, podríamos asegurar que Trump no es el primero en tener intenciones tan radicales en relación con los migrantes y en llevarlas a la práctica. Años de geopolítica estadounidense indican que el escenario en el que entra la nueva administración es el más propicio para un desenlace como el que vivimos hoy.
En julio de 1994, un año después de asumir la presidencia, Clinton emite la National Security Strategy of Engagement and Enlargement, en la cual enfatiza tres objetivos primarios: mejorar la seguridad con fuerzas militares listas para pelear y con efectiva representación en el extranjero, reforzar la revitalización económica de Estados Unidos y promover la democracia en el mundo (The White House, 1994). Tres años después, Estados Unidos asume el liderazgo económico durante la vigesimotercera cumbre del G7, realizada con el fin de definir las políticas que regirían el nuevo orden mundial bajo su hegemonía. Dicho auge estuvo acompañado por una «revolución en cuestiones militares» (revolution in military affairs —RMA—), de modo que sus fuerzas se transformaron a través de la adopción de las avanzadas tecnologías informáticas. Prueba de esto es el uso de aviones no tripulados y controlados de forma remota (más conocidos como drones) para supervisión y ataques con misiles, aunque durante la gestión de Obama serían implementados para «combatir» los flujos de inmigrantes en las áreas más recónditas de las nuevas rutas migratorias.
Dicha apertura económica también fue aprovechada por otros actores que se insertan en el campo internacional: mafias que usan las infraestructuras de la globalización para sus objetivos e instauran formas organizativas muy similares a las de empresas transnacionales. Es decir, con el ingreso de México a la globalización institucionalizada a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) se acelera y facilita la globalización del narcotráfico. En la primera década del siglo XXI este se enlaza a otras actividades del crimen organizado como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de personas y órganos humanos, el robo a gran escala, etc. Cabe mencionar que prácticamente todos los carteles mexicanos contemporáneos (el de Sinaloa, el del Golfo, el de Juárez, La Familia, Nueva Generación, Los Beltrán y Los Zetas, entre los más importantes) llevan a cabo dichas prácticas. Según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (2015), «la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes mueven al año hasta 35 000 billones de euros, casi tanto dinero como el comercio de drogas y armas». Es entonces cuando la cuestión de prosperidad económica deviene en un asunto de seguridad para Estados Unidos, mientras que México y Centroamérica heredan un injerto del crimen organizado dentro del Estado, que les impide brindar seguridad a la ciudadanía y afecta a los grupos más vulnerables, entre ellos los migrantes, pero más allá de esto, rebasando al Estado, incluso subordinándolo al ceder el monopolio legítimo del uso de la violencia al crimen organizado.
Finalmente, es en este contexto en el que se formulan políticas que criminalizan al migrante. Aunque las autoridades anteriores a la administración de Trump no se expresaron de forma explícita sobre las migraciones, entendiendo estas como una de las nuevas amenazas, sus acciones de defensa y control fronterizo muestran un alto componente racista y violento. Esto nos deja como la audiencia de un discurso que se convierte en política pública, sobre todo si tenemos al terrorismo y al crimen organizado dotando a los migrantes de un estigma negativo, cuando en realidad son problemas muy diferentes, pero que se interpolan. El ejemplo más claro es el sistema de deportación estadounidense y posteriormente mexicano. Varios especialistas en el tema lo describen como un sistema híbrido que difumina las líneas tradicionales entre la ley de inmigración y la ley criminal. Muy a grandes rasgos se puede decir que este crea dos tipos de situación indocumentada y dos vías dentro del sistema organizadas alrededor de una división criminal-no criminal, con diferente acceso a derechos y clasificada de manera discrecional.
Bajo esta nueva mezcla de aplicación de las leyes criminal y de inmigración, los inmigrantes indocumentados (como no ciudadanos) pierden todos sus derechos. Migrantes indocumentados (o UDA en inglés) sin antecedentes penales son aquellos que los agentes no han procesado penalmente por entrada ilegal y que no tienen antecedentes en bases de datos criminales. Los agentes fronterizos siguen procesando migrantes indocumentados no criminales mediante un sistema civil que pasa de la aprensión a la remoción, generalmente en forma de retorno voluntario. Aquellos clasificados como extranjeros criminales (criminal aliens) experimentan una trayectoria completamente diferente. En lugar de pasar de la detención a la separación, los migrantes con una marca criminal se canalizan a través del sistema de justicia penal. El proceso pasa de la detención a la fiscalía en la corte penal federal y luego a la sentencia, al encarcelamiento en una prisión federal, a la detención de inmigrantes y finalmente a una deportación formal emitida en un tribunal de inmigración o directamente dentro de una prisión federal (Deportation as a Pipeline to Incarceration on the U. S.-Mexico Border, Macías-Rojas, 2015). En el sistema híbrido de hoy, la deportación, arraigada ahora en procesos criminales, crea al criminal alien del cual habló Trump en su campaña política y gracias al cual convenció a los American citizens más nacionalistas de que el mexicano roba, asalta y viola.




















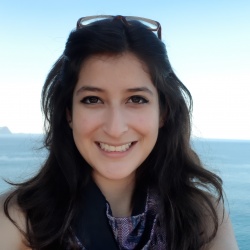







Más de este autor